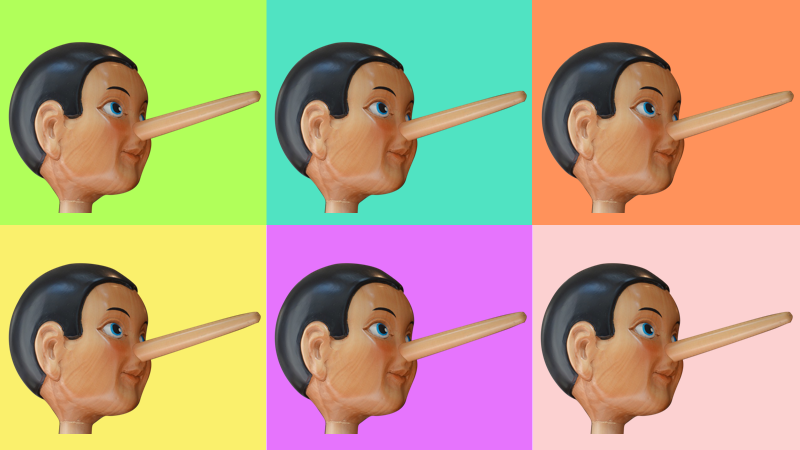
Si hay algo que se le escapó a esos nostálgicos que le rinden culto a las trivialidades del pasado, es el machete. Esa hojita arrugada que salvó a tantos burros quizás haya sucumbido al alud del silicio, pero no podemos olvidarnos de ella. Sin ese innoble recurso, la educación de muchos corruptos de hoy nunca hubiera pasado de la burda mentira.
Hace unos cuantos años, cuando todavía no se hablaba de fake news, hechos alternativos o posverdad, un funcionario creyó encontrar una relación causal entre la copia escolar y la corrupción adulta. Eso lo animó a lanzar una sonada campaña que tituló «La copia y la coima.» Partiendo del supuesto de que «el corrupto no nace, se hace», el ingenuo burócrata pretendía minar los cimientos de la impostura y levantar un dique ético que evite su expansión.
Su esfuerzo moralizador resultó tan efímero como infructuoso, porque parecía desconocer el magisterio de nuestra clase dirigente. Aquella campaña sólo logró convencer a la opinión pública de que la ética era un tópico ad usum delphini, un mandato pueril, de esos que es preciso transgredir en la edad adulta. A todos les parece loable que los niños no mientan, que cuiden del medio ambiente y no discriminen al distinto, pero dan por supuesto que las reglas del mundo adulto son otras.
Para entrar en tema, digamos que se ignora el origen del sustantivo «machete» y del verbo «machetear» o “machetearse” en su acepción de “copiar”. ¿Acaso serían la metáfora de una filosa hoja que permite abrirse paso en la selva del saber, despreciando las sendas de los baqueanos para acortar el camino que lleva a títulos y honores? En todo caso, eso vale para la versión argentina, porque en otros países, el machete se vincula con el trabajo duro. Cuando el estudiante mejicano siente que estudiar le da trabajo, dice que “hay que machetearle al examen.” No es para sorprenderse, porque curro, que es un empleo honesto en España, aquí designa un cargo ficticio y rendidor.
Por donde la miremos, la persistencia del machete y su capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos han sido prodigiosas. El machete es tan antiguo como la educación libresca, pero no ha dejado nunca de mostrarse flexible.
Durante casi un siglo, los escolares hicieron germinar un poroto contra un papel secante humedecido y redactaron un prolijo informe. Si el poroto no brotaba, al informe se lo macheteaban de aquel que habían hecho el papá o el abuelo. Cuando la NASA invitó a niños de todo el mundo a enviar semillas para hacerlas germinar en el espacio, entre ellas se debe haber colado algún machete.
Es sabido que hubo jueces designados a partir del más humilde de los machetes: la servilleta de papel. Este cronista ha visto y sufrido planes y programas universitarios trazados sobre tan modesto material, que de algún modo acabaron incidiendo en el destino de mucha gente. Hace tiempo, fue noticia una prestigiosa escuela que había optado por distribuir machetes entre sus alumnos para simular la excelencia de la que se jactaba. Un afligido clérigo nos confesó hace tiempo que algunos seminaristas se machetean en las pruebas… de Moral, quizás porque aún no alcanzaban a vincular la teoría con la práctica.
Es que en el campo de la simulación, la creatividad argentina iguala o supera al esfuerzo que otros pueblos han sabido poner para la acumulación del saber, la riqueza o el poder.
Los discursos y las declaraciones de principios no son más que machetes, redactados por esos licenciados que revolotean en torno a los políticos. Tan espurios como ellos son los refritos de datos, las estadísticas imaginarias, y las citas tomadas de un viejo almanaque de mesa que sirven para marcar el momento del aplauso. Pero el mundo se vuelve virtual y la simulación está cada vez más cerca a la emulación. Día tras día nos cuesta más distinguir la información de la ficción, la publicidad de la crítica y la creación de la copia.
Arqueología de la copia
La forma más arcaica del machete escolar es la oral, más conocida como soplado, proviene del antiguo arte de los apuntadores. Desde siempre la habían practicado esas eminencias grises que se ocultaban detrás del trono para soplarle a los reyes. En la escuela, llegamos a conocer hasta un par de machetes vivientes. Eran esos gemelos que estudiaban la mitad de las materias y se turnaban para dar lección, escudándose en su cuasi-identidad. Alguna vez los descubrían, pero igual llegaban a ser prestigiosos profesionales y políticos de fuste.
El machete artesanal o quinielero no es menos antiguo que el oral, y también se resiste a desaparecer. Ese simple, pero efectivo papelito que solía esconderse en la manga de los varones o en el ruedo del guardapolvo femenino, se podía consultar en las pruebas escritas y hasta en alguna lección oral, si el autor/a era suficientemente hábil.
Por supuesto, no era un recurso meramente escolar. Ilustres oradores de antaño escribían sus notas en los puños almidonados de la camisa y hasta en la palma de la mano. De tal modo, sus ademanes oratorios les permitían espiar cómo seguía el discurso. Una de las desventajas de esa vestimenta informal que impuso el populismo, fue la eliminación del uniforme, lo cual obligó a volver al apuntador. Al fin la tecnología salió en su ayuda y creó el teleprompoter (Schiafly,1950) esa pantalla que usan los conductores de TV para machetearse en vivo.
Con la aparición del birome (Biro, 1938) nacieron dos nuevos tipos de machete: el pictográfico, que ilustraba los pupitres, y el rupestre, que se escribía en el muro para uso de ese que se sentaba en el rincón. Aunque muchos los crean superados, todavía se los puede ver en algunos colegios, entremezclados con vividas escenas de sexo, fútbol y rocanrol.
Más sofisticado, si bien menos usual, fue el machete pianola, casi un eco tardío del paradigma mecanicista. Se trataba de un reloj de pulsera, vaciado de engranajes, dentro del cual se escondía un rollito de papel con fórmulas, fechas y cuadros escritos con letra diminuta. El usuario se pasaba todo el examen consultando la hora o simulaba darle cuerda al reloj para hacer correr el rollo. Lograba zafar con elegancia, siempre que no sobreactuara su ansiedad horaria.
Esos microfilmes artesanales, que ningún museo conserva, demandaban horas de trabajo, paciencia benedictina y vista de águila. Al futuro corrupto, la confección del machete le insumía más tiempo que el que le hubiera llevado estudiar, pero el desafío bien valía la pena. Sin darse cuenta terminaba por aprender la lección, aunque seguía aferrándose al machete como si fuese un talismán. Lamentablemente, la pianola no logró sobrevivir a la irrupción de los relojes digitales, que no tenían cuerda y eran de menor espesor.
Cuando las universidades comenzaron a producir pedagogos en serie, la experimentación llegó a las aulas. Con la nueva didáctica clases, lecciones orales y pruebas escritas dieron paso a los proyectos, los trabajos “de investigación” y los recortes de diario. Por un momento pareció que esas metodologías creativas le darían el golpe de gracia al machete, pero los pequeños corruptos no se amilanaron.
Ocurrió que junto a los pedagogos y sus proyectos también había llegado el antídoto. Se trataba de la fotocopia (Carlson,1937 – Xerox, 1950), una tecnología que fue rápidamente apropiada por la burocracia y el magisterio, generando toda una industria que creó miles de puestos de trabajo.
Con la fotocopia nació el machete fotovinílico. Como su nombre lo indica, consistía en fotocopiar páginas de un libro poco conocido, recortar algunos párrafos y pegarlos con cola vinílica sobre una hoja. En una segunda etapa, fotocopiaba toda la pegatina. ocultando las huellas con un líquido lechoso llamado “corrector” (Graham, 1951); con eso, el trabajo adquiría un aspecto esmerado.
Este procedimiento permitía armar imponentes palimpsestos, con vistosas portadas y elegantes tipografías, en el curso de cuya elaboración también era inevitable contraer algunos conocimientos. Las monografías llegaron a ser tan grandes que los profesores se vieron obligados a evaluarlas por su peso y volumen. Los docentes más desconfiados apelaban al muestreo y abrían al azar el carpetón, esperando encontrar alguna prueba de macheteo. Pero con un poco de suerte, desistían en cuanto leían un pasaje medianamente coherente.
La revolución informática puso en manos del tramposo nuevas y revolucionarias herramientas, como el ordenador y el escáner. La Red de Redes (Berners-Lee, 1989) nos permitió disponer de un océano de textos macheteables y popularizó la más eficaz de las herramientas: el cut & paste.
La Naturaleza, en su gran sabiduría, ya hacía muchísimo tiempo que venía cortando y pegando el ADN gracias las enzimas de restricción. Pero ahora el hombre podía imitarla con la pinza de cortar y pegar. El macheteador podía dejar de simular el conocimiento porque ahora podía robarlo. El salto cualitativo fue indiscutible. Si el machetógrafo artesanal tenía que copiar manualmente los fragmentos que espigaba acá y allá, la herramienta de copiar le permitía procesar grandes volúmenes de signos. Eso que los pedagogos visionarios venían llamando materiales podía ser manipulado con la misma soltura que cualquier material de construcción.
Este procedimiento hacía posible homogeneizar textos de distintos formatos —precisamente ése había sido el talón de Aquiles del método fotovinílico— hasta darles el aspecto de libro, mediante una suerte de montaje cinematográfico. Con este procedimiento también se hacía cada vez más difícil reconocer qué pasajes habían sido macheteados. Una cuidada presentación y una portada de estilo hollywoodense invitaban a obviar una lectura que hubiese puesto de manifiesto enojosas repeticiones e incongruencias.
De ese modo nació la forma más avanzada del truchaje electrónico, que hasta hoy es el machete telemático: abreva de las casi infinitas reservas de Internet y está al alcance del celular. El hipertexto resulta especialmente adecuado para enriquecer el discurso con una profusa machetería, como bien saben los periodistas adictos a las ventanas e infografías.
La cantidad y calidad de la información que de este modo logra empastarse hace casi imposible descubrir el fraude; en la Red siempre existen sitios nuevos o poco frecuentados. A los suspicaces, sólo les quedaría el recurso de interrogar al autor para que explicara de viva voz su trabajo, pero es un procedimiento tan antipático como autoritario. Cada vez hay menos tiempo para eso, y los macheteadores proliferan.
Los desafíos del mañana
Llegado hasta aquí, no puedo privarme de hacer una pequeña digresión sociológica. Ocurre que, una vez más, la división técnica del trabajo trae aparejada una inevitable división social. Los analfabetos tecnológicos, esos infelices que todavía no saben inglés ni computación, pronto se verán condenados al papelito o al pictograma artesanal, porque sólo una élite de mentirosos tendrá acceso a los mejores recursos.
La marginación ya ha comenzado. Mientras que al hijo del carnicero lo ponen en la picota por esconder un machete debajo del banco, todos sabemos que los hijos de los poderosos recurren impunemente a la tecnología más avanzada. ¿Quién no recuerda a la hija de ese Presidente que disponía de un banco de datos online, atendido por sus propios custodios, a los hijos de aquel otro que daban examen por teléfono y a ese que se educó jugando en la consola? ¿Además, qué sentido tiene desplazar átomos hasta la Facultad cuando se puede enviar bits desde el gimnasio o la disco? Por el momento pertenecer aún tiene sus privilegios, pero llegará el día en que todos tengan derecho al tele-examen y la compra de títulos online. Pero aun así queda el peligro de que algún explorados de big data los descubra.
La simulación en la lucha por la vida
La dificultad de discernir el saber auténtico de sus imitaciones ya había sido advertida por Platón, quien al evocar al egipcio Toth, mítico inventor de la escritura, nos advertía del peligro de que cualquiera pudiese llegar a sentirse sabio con sólo poseer los libros.
¿Cuántos libros de texto no nacieron de un machete de clase, enriquecido año tras año? Hemos conocido docentes que armaban su propio manual de física o matemática mediante el collage fotovinílico, copiando ejercicios erróneos que ni ellos podían resolver.
No es un secreto que Watson y Crick se machetearon del trabajo de Rosalind Franklin, que Newton quiso apropiarse de los méritos de Leibniz y que el verdadero inventor del teléfono no fue Bell sino Meucci. Actualmente, el crecimiento exponencial de la comunidad científica ha permitido machetearse ideas de autores poco conocidos o de libros publicados en países de poca monta.
Cuando intentamos meternos en un tema cualquiera, no tardamos en sentirnos perdidos en un océano de bibliografía. Pero al poco tiempo descubrimos que sólo hay dos o tres artículos que valen (quizás ni siquiera sean los más recientes) pero lo que más abunda son las copias de copia, las citas y las referencias.
La cuestión podría llevarnos al tema de la «ciencia trucha», esa papelería que se produce con el noble fin de conservar el empleo del investigador y su equivalente literario, la glosolalia iniciática que acostumbra llamar «Teoría». Alan Sokal se ha ganado la antipatía universal con sólo ponerla en evidencia.
Sin ir más lejos, cualquiera se habrá dado cuenta de que el título de esta sección pertenece a José Ingenieros, quien hace más de un siglo señaló que el alumno que se copia es apenas un caso entre las simulaciones que atribuye a “niños, burócratas, escritores, periodistas, propagandistas, comerciantes, pechadores, macaneadores y compadritos”; es decir, a todos. Incluyendo a él mismo, que habiendo sido bautizado en Palermo como Giuseppe Ingegneri, se había hispanizado nombre y apellido para simular un origen menos plebeyo.
* * *
Pocas veces se ha reparado en la analogía que existe entre los procesos de la evolución biológica y los desarrollos tecnológicos; esto es, entre los sistemas técnicos y los ecosistemas.
Un ejemplo de esta convergencia es la casi simultánea aparición del procesador de textos y del procesador de alimentos, que evolucionaron respectivamente a partir de la máquina de escribir y la licuadora.
El procesador de alimentos se ha vuelto imprescindible en la cocina, porque permite reciclar cualquier sobra de comida con sólo darle un aspecto lozano y retocarle el gusto. El reciclaje de ideas siempre ha existido, y no sin razón se dice que todo escritor no ha compuesto más que distintas versiones de una misma obra. El procesador de textos permite reciclar la información usada como se hace con la comida que sobra. Así como el multiprocesador ha puesto la cocina al alcance de todos, Google, Apple y Microsoft permiten reciclar los fragmentos casi al infinito.
Una vez más nos viene a la memoria Platón, quien comparaba la sofística con el arte culinario y la cosmética. De hecho, en Atenas los sofistas eran el equivalente de lo que hoy son los consultores, columnistas y gurúes económicos.
El sofista actual descree del mandato nietzscheano (“¡Di tu palabra y rómpete!”). Suele refritar impunemente, en cuyo caso los críticos mencionan el «canibalismo»: otra metáfora gastronómica ¿Acaso no se habla de la «cocina» del escritor?
Supongamos que Equis ha escrito un trabajo académico sobre el efecto de los rayos gamma sobre las margaritas1. El paper original está lleno de tecnicismos y aparece en una revista científica (1). Pronto el autor escribe una versión popular con un título más llamativo: ¿Piensan las margaritas? (2). El éxito del libro hace que lo inviten a dar conferencias: Con ustedes, el hombre que cambió nuestro modo de ver las margaritas… (3). Las charlas resultan tan brillantes que alguien decide recopilarlas en otro libro. (4) Como consecuencia, el autor se ve obligado a conceder entrevistas (5). Llegada a esta instancia, la tesis habrá alcanzando su máxima simplificación y todo el mundo creerá haberla entendido. Como puede observarse, el proceso de reciclaje que va de (1) a (5) acusa una creciente entropía, de modo que cualquier argumento sólido termina diluyéndose en una o dos frases fáciles de memorizar.
No es la primera vez que una prístina redacción escolar sobre las hormiguitas laboriosas es reciclada y continúa creciendo a través de los años hasta convertirse en una tesis doctoral de Mirmecología.2 Un compañero de Facultad escribió una buena monografía sobre el Poema de Parménides, que acabábamos de leer. Treinta años después, descubrí su firma al pie de un artículo donde reseñaba la más reciente bibliografía sobre Parménides, con la autoridad de una vida dedicada al tema. Teniendo en cuenta lo exiguo del poema, el autor había hecho prodigios con él: ahora enseñaba en la Sorbona y vivía en París, que siempre había sido su sueño. ¿Cuántos otros no habrán hecho carrera montados en aforismos como Hen panta o Panta rhei?
Las prótesis del texto
En el mundo del arte, el machete triunfa hoy con los «homenajes» a los clásicos y los «guiños» al público. Hubo un tiempo en que el cine logró aburrirnos con un desfile de cochecitos bajando escaleras, señoritas acuchilladas bajo la ducha y taxistas locuaces.
En las ciencias blandas y especialmente en la Teoría, que se volvió poética desde que los críticos empezaron a creerse escritores, el plagio ya no es reprobado. Según dijo Baudrillard, quien se había macheteado unas cuantas ideas de Philip K. Dick y J.G. Ballard, la originalidad ha muerto, y ni hablar del Autor.
A esta altura de las cosas, hasta el compilador de un modesto machete para trabajos prácticos se siente obligado a avisar que “estos cuadernillos no son meras antologías. Son un trabajo de fragmentación y tramado de otras voces”; no era él quien hablaba sino que era hablado por las voces fragmentarias. Por las dudas, ningún texto supera las mil palabras, porque no es seguro que los abogados lo entiendan.
Los teóricos, fruto de una educación fotovinílica, propician al machete en nombre de la intertextualidad, el collage, el bricolaje, el patchwork y la deconstrucción. Siguiendo sus consejos, un audaz llegó a ganar un concurso copiándose un cuento de Papini, tan sólo con empobrecer la adjetivación y la sintaxis. Cuando un lector insolente lo puso en evidencia, se amparó en el derecho a la intertextualidad.
Otros mártires del bricolaje fueron aquel que no pudiendo emular a Borges optó por “engordar” sus textos y ese otro que mechó y rebozó un cuentito de Mark Twain hasta convertirlo en un costoso volumen ilustrado. Homero aun aguarda una intertextualidad futbolera que amenice sus combates heroicos con coloridos estribillos de tribuna.
Demás está decir que los apologistas del fragmento y la simulación son los primeros en reclamar ciencia e idoneidad en quienes garantizan las bases materiales de su vida. Elogian la parodia y el reciclaje como muestras de libertad, pero jamás tolerarían que la compañía de electricidad transgrediera sus obligaciones. El discurso de los teóricos tampoco se aplica al espionaje industrial o a las estrategias comerciales: apenas se ensaña con los autores, muertos o vivos, que en general no reaccionan.
Claro está que, con todo lo que hoy conocemos, una originalidad radical sólo sería posible si un colapso cultural nos obligara a recomenzar. Entonces tampoco seríamos originales, pero creeríamos serlo. Admitir que en todo texto se encuentran huellas de otros textos es casi tan obvio como reconocer que el número de combinaciones de letras y palabras es finito. Como decían los clásicos, “Somos enanos en hombros de gigantes».
El caso de los enanos y los gigantes
Stephen Hawking escribió un libro dedicado a recordar los grandes momentos de la física y le puso por título A hombros de gigantes. Se sobreentiende que aludía a una famosa frase de Newton, uno de los gigantes de la ciencia sobre quienes Hawking admitía encaramarse.
En una carta a Hooke, Newton había dicho que, si alcanzaba a ver más lejos que sus contemporáneos no era por sus propios méritos, sino porque era “como un enano que se alza en hombros de un gigante”. Esta frase le daba esa estatura de sabio humilde que todo el mundo admira. Pero conociendo algo de la personalidad de Newton se diría que la humildad no estaba entre sus virtudes, lo cual permitía sospechar que la frase no era suya.
De hecho, en tiempos de Newton, esa frase se la atribuían a San Buenaventura, el filósofo escolástico del siglo XIII. Pero Buenaventura tampoco había sido original, porque un siglo antes lo mismo habían dicho Bernardo de Chartres y Pedro de Blois. Al parecer el primero de todos había sido Lucano, el poeta latino del siglo I quien había escrito que “los pigmeos que pueden erguirse sobre la espalda de los gigantes, alcanzan a ver más lejos que ellos”. Con un poco de empeño, podríamos llegar a encontrar algún griego, y quizás hasta un egipcio3.
Es sabido que cada época hace su peculiar lectura de los mismos textos, y eso es lo que ocurrió con Lucano, Bernardo, Buenaventura, Newton y Hawking. En el contexto romano, lo más verosímil es que Lucano quisiera alabar a los grandes modelos de sabiduría del pasado, probablemente griegos, a quienes aconsejaría imitar. En cambio, en boca de un Doctor de la Iglesia como Buenaventura, los “gigantes” serían los Padres griegos y latinos de la teología, que en tiempos de Lucano aún no habían nacido. En cuanto a Newton, conocido alquimista y numerólogo, quizás aludiría a gigantes como Pitágoras y el mítico Trismegisto, más que a sus precursores inmediatos como Descartes, Galileo o Kepler, que son aquellos en quienes pensamos nosotros.
A lo largo de mil seiscientos años, la frase había sufrido unas mutaciones de sentido que hubieran deleitado a Borges. Como en el caso de aquel Pierre Menard que había escrito otro Quijote sin cambiar una letra de Cervantes, el sentido cambiaba según la época.
Una vez que la frase quedó asociada con Newton se la leyó como un elogio del método científico, que permite a los modernos superar a los gigantes del pasado: un moderno como Leonardo ya había escrito que “triste discípulo es aquel que no supera a su maestro.” Así leído, el aforismo no era un homenaje a la tradición sino una apuesta al progreso y al incremento acumulativo del saber.
La última mutación, que al lector con olfato filosófico lo hará sospechar de dónde viene y adónde va el posmodernismo, pertenece a Nietzsche. En la IIIª parte de Así hablaba Zarathustra aparece un enano siniestro que se trepa a los hombros del profeta y lo oprime con su peso. El enano es quien le sugiere la doctrina del eterno retorno, con lo cual Zarathustra comienza a sospechar que él mismo ya ha vivido y predicado infinitas veces; eso parece darle la certeza de la inmortalidad.
* * *
Esto que acabo de escribir también nació de los sucesivos reciclajes de unos artículos míos aparecido hace años en Criterio y Página 12, más tarde reciclados en mi libro Inspiraciones. No costaría demasiado deconstruirlo reduciéndolo a la suma de todas heteróclitas lecturas: citas explícitas, ecos inadvertidos, guiños pedantes, títulos de homenaje o datos de enciclopedia. Pero reconocer las deudas no autoriza a darlas por saldadas, y asimilar tampoco es lo mismo que depredar.
Cuando la transgresión ha llegado a ser el precio del reconocimiento, caemos en la cuenta de que ha dejado de se rebelión y empieza a volverse conformismo. Quizás la forma de transgresión más molesta para el sistema sea hoy pensar usando la propia cabeza, honrando las deudas y tratando de ser, si no original, al menos auténtico.
Pero, cuidado: ser honesto es cada vez menos popular.
- El título ha sido macheteado de una película de 1972 que dirigió Paul Newman. ↩
- Este chiste me lo macheteé de la difunta revista Mad. ↩
- Encontré esta historia en un cuento cuyo autor no recuerdo. Luego descubrí que éste se lo había macheteado de Robert K.Merton, quien le había dedicado todo un libro: On the Shoulders of Giants (1973). Merton, que tampoco se llamaba Merton sino Meyer Schkolnik fue quien enunció la ley de Eponimia, según la cual ninguna frase célebre pertenece al autor a quien se la atribuyen. ↩

Jorge Prinzo dice
Muy buena nota, Maestro.
Muchas gracias por compartirla.
Dante Giorgio dice
Excelente don Pablo!
Y como dice el Evangelio: «Quién esté libre de pecado, que arroje la peimera piedra».
Un cordial saludo
Mariano dice
Excelente nota. Seguramente la machetearé en alguna oportunidad.
Clara Nielsen dice
Pocas veces se ríe uno a carcajadas leyendo un artículo «serio». Me pasó hoy. Gracias Maestro.
P.D. Puedo intertectualizar algunas de sus frase
Alicia Règoli dice
Qué delicia leer un texto como el tuyo, Pablo, de destacadìsimo contenido, y excelentemente escrito ! Inmensas gracias y hasta el pròximo !
Patricio Peralta R dice
Lamentable la parte de los hijos de los presidentes