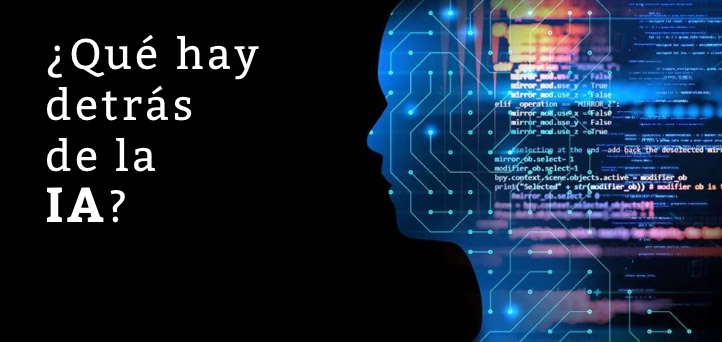
Hace ya casi doscientos años que el francés Alexis de Tocqueville (1805-1859) visitó los Estados Unidos cuando éstos sólo tenían unas décadas de historia. Sus impresiones, recogidas en los dos volúmenes de La democracia en América (1835-1840) trazaron un panorama de las instituciones, la cultura y la idiosincrasia norteamericana que la historia no hizo más que confirmar.
Una de las cosas que más le impresionaron a Tocqueville fue el sesgo pragmático que caracterizaba a la cultura estadounidense. Poco adictos a la filosofía, a la ciencia básica y a todo lo que fuese teoría, los hijos de Franklin no dejaban de aplaudir cualquier aplicación útil de la ciencia. “Todo método nuevo que lleve rápidamente a la riqueza, todo instrumento que disminuya los gastos de producción, que facilite los placeres y los aumente, les parecerá el logro más magnífico de la inteligencia humana,” [1] escribió Tocqueville.
Este parece haber sido el estilo de los héroes americanos, desde los capitanes de industria como Edison, Ford, Gates y Jobs, hasta el último de esos jóvenes innovadores que logran imponer sus ideas y amasan una fortuna con ellas.
De este panteón rescataremos dos figuras arquetípicas que siempre oscilaron entre la genialidad y el ridículo: el olvidado Frank Gilbreth (1868-1924) y el apenas recordado B.F.Skinner (1904-1990. Hace ya muchos años que la industria ha dejado atrás los métodos de Gilbreth y quedan muy pocos psicólogos que citen a Skinner, pero el mundo en que vivimos les debe algo.
Los “estudios de métodos y tiempos” de Gilbreth que en su tiempo eran vistos como una ciencia rigurosa, nunca consiguieron convertir al obrero en un robot eficiente, pero fueron la base sobre la cual se programaron los primeros robots industriales.
Hoy se habla mucho de unos algoritmos precozmente definidos como “inteligencia artificial.” La facilidad con que parecen crear textos, imágenes y música amenaza con dejar sin empleo a una amplia variedad de profesiones. Ellos son los descendientes directos de las “máquinas de enseñar” que Skinner diseñó quizás pensando en prescindir de los maestros del mismo modo que Gilbreth soñaría con mecanizar a los obreros. Irónicamente, los métodos actuales para el tratamiento de las adicciones se inspiran en ideas de Skinner, pero se aplican perfectamente a los adictos a las redes sociales, en cuyo origen también encontramos a Skinner.
La ingeniería de la conducta
Al sistema de métodos y tiempos, auto-titulado scientific management,también se lo conoce como Taylorismo porque nació de los estudios de Frederick W. Taylor (1865-1915). Taylor era un intuitivo que se había formado como supervisor en una planta siderúrgica. Siempre había querido optimizar la producción para hacer rendir al máximo al trabajador, eliminando los movimientos innecesarios y las pérdidas de tiempo. Sin embargo, quienes convirtieron esos estudios en una “ciencia del trabajo” fueron Gilbreth y su esposa, que eran ambos ingenieros. Paradójicamente, no se los recuerda tanto por sus aportes a la organización industrial sino por una comedia (Cheaper by the dozen, 1950) que Hollywood cada tanto vuelve a reciclar. La película narra la pintoresca historia de la familia Gilbreth, que adiestraba a sus doce hijos para lograr la máxima eficiencia en las tareas del hogar. Gilbreth había cronometrado la manera más rápida de abrocharse el chaleco, ponía láminas educativas frente a los sanitarios para que ni siquiera allí se dejara de aprender algo, y motivaba a su prole con incentivos económicos.
Gilbreth se sentía obligado a exhibir a su familia como modelo si quería convencer a los industriales de las ventajas de su sistema. Bajo su dirección, la oficina de Métodos y Tiempos elaboraba una ficha para cada tarea, en la cual se detallaba qué pasos abarcaría y cuanto tiempo insumiría cada uno de ellos, con una mínima tolerancia. Cada tarea era una secuencia de movimientos que a su vez se dividían en micro-operaciones llamadas therbligs (Gilbreth al revés). Cronómetro en mano, los técnicos establecían cuál era el tiempo máximo que podía llegar a insumir cada micro operación. La tarea de agujerear una chapa, por ejemplo, era la suma de varias operaciones (marcar dónde se iba a perforar, elegir la mecha del tamaño adecuado, montar la mecha en el taladro y por fin agujerear. Más adelante, Gilbreth comenzó a emplear filmaciones y fotos estroboscópicas para establecer los valores a los que tendría que ajustarse el obrero.
El taylorismo era el complemento ideal para esa producción en serie que había impuesto Ford en la industria. Los sindicatos terminaron por aceptarlo, se difundió por todo el mundo y llegó a ser aplaudido hasta por Lenin. Muchos años más tarde los sociólogos tomaron cartas en el asunto y nos explicaron las razones por las cuales los seres humanos nunca hubieran podido ser buenos robots, y el taylorismo pasó a la historia. ¿Qué se podía hacer entonces con todos esos minuciosos análisis de métodos y tiempos de los que estaban llenos los archivos? Pues usarlos para programar los robots. Se elegía el mejor soldador o el pintor más eficaz, se lo filmaba trabajando y después de estudiar sus movimientos se programaba a ese robot que, sin enfermarse, aburrirse ni agremiarse, lo sustituiría.
El adiestrador de palomas
A diferencia del olvidado Gilbreth, a Skinner todavía se lo considera uno de los patriarcas de la psicología experimental, aunque quizás sea más recordado por sus polémicas con Arthur Koestler y con Noam Chomsky, quien no dudó en calificar sus ideas de “perniciosas.”
Así como Gilbreth cumplió el sueño de Taylor, Skinner elevó a nivel de sistema los trabajos de Watson y Pavlov sobre las conductas reflejas y su condicionamiento. Más radical que Watson, Skinner postuló que no existía nada que pudiésemos llamar mente o conciencia. Todo lo que decimos o escribimos sólo debía ser considerado una “conducta verbal” que provocaban ciertos estímulos y reforzaban por otros. Skinner nunca abandonó su proyecto de condicionar la conducta humana mediante estímulos positivos o negativos, si bien por supuesto nunca hubiese permitido que le aplicaran esos principios a sus propias tesis.
A Skinner se lo recuerda como el creador del dispositivo conocido como Caja de Skinner, donde muchas generaciones de cobayos y palomas aprendieron a pisar una palanca para obtener comida y otra para evitar las descargas eléctricas. La Caja llegó a ser uno de los dispositivos más comunes en los laboratorios de psicología animal.
Satisfecho de ver cómo esto reforzaba positivamente sus hipótesis, Skinner se animó a experimentar con su propia hija la “máquina de criar bebés” que acababa de crear, con lo cual abrió interminables polémicas. Este dispositivo era una vitrina con temperatura y humedad controladas automáticamente. En su interior, el bebé podía moverse con libertad, y el único contacto que tenía con los adultos era el inevitable cambio de pañales. Antes de que Skinner pudiera idear un dispositivo para drenar automáticamente los efluentes del bebé, la prensa se apropió del caso y armó un escándalo. Dijeron que a su hija Débora Skinner la había condicionado mediante descargas eléctricas, que como adulta había sido una neurótica incurable y que había acabado suicidándose. Por suerte, nada de eso era cierto.
Skinner no se amilanó y siguió diseñando dispositivos. Cuando los Estados Unidos entraron en la segunda guerra mundial el gobierno abrió un registro de sugerencias para que cualquier ciudadano que creyera tener una idea útil pudiera proponerla. No faltó el demente que propuso electrificar el océano para freír a los submarinos enemigos, y Skinner presentó un proyecto para adiestrar palomas como pilotos de misiles. Cada vez que el blanco aparecía a la vista el ave estaba entrenada para picotear las teclas adecuadas y hacer que el misil se precipitara sobre el barco enemigo. Por suerte, nadie lo tomó en serio.
Unos cuantos años después de salir de su caja de cría, la hija de Skinner ingresó a la escuela media. Preocupado por saber qué educación le darían, el padre pidió presenciar las clases de matemáticas. Al ver que la profesora hacía todo lo contrario de lo que él aconsejaba sintió despertarse su interés por la pedagogía y pensó que tenía que intervenir.
Los objetivos generales que propuso eran tan inobjetables que cualquiera los hubiese aprobado. Si se respetaba el ritmo personal del alumno y se lo evaluaba a tiempo, se evitaría que los alumnos más inteligentes terminaran antes y se aburrieran esperando a sus compañeros. Si tampoco tenían que aguardar varios días a que la profesora corrigiera sus trabajos, los mejores alumnos hubiesen avanzado un poco más. Esto último sería posible de contar con algún sistema mecánico para la evaluación.
Antes de dedicarse a la psicología Skinner había pensado seriamente en hacerse novelista. Su interés por el aprendizaje lo animó a escribir la utopía Walden Dos (1948), donde puso en escena los principios del conductismo. El título era un homenaje a Henry David Thoreau, autor de Walden (1854) y con él a la tradición utópica norteamericana del siglo XIX. Pero Thoreau había narrado su experiencia de vida solitaria en el bosque para mostrar cuánto podía hacer el individuo sin depender la sociedad; en cambio, en la utopía de Skinner la sociedad era la que adiestraba al individuo.
El condicionamiento que todos recibían desde la infancia en Walden Dos los hacía comportarse como palomas o cobayos mecánicamente ajustados a las normas que les habían sido inculcadas. Tan tediosa como suelen ser las utopías, la novela era una visita guiada por una aldea de costumbres frugales y tecnología artesanal. Entre las innovaciones elogiadas por Skinner había un recipiente que evitaba quemarse los dedos con la taza de té y un consejo tan obvio como el de bañarse después de amontonar estiércol.
El sistema educativo de Walden Dos conseguía modelar la conducta ejerciendo el control total del ambiente en el cual transcurría la vida, lo cual hacía que todos fueran jóvenes, bellos y felices. La educación no era coercitiva: no ofrecía premios ni castigos pero condicionaba al individuo para el autocontrol. Muchos lectores de Skinner recuerdan la imagen del niño que anda con un caramelo colgando del cuello, porque sólo le permiten comérselo si resiste a la tentación de probarlo.
Pero Skinner no se conformaba con el autocontrol y estaba pensando en revolucionar el aprendizaje, para lo cual había que desarrollar dispositivos mecánicos. Lo primero que se le ocurrió fue diseñar una máquina que permitiera a cada estudiante avanzar según su propio ritmo y enterarse al instante de sus resultados. Para lograrlo había que dividir cada tema en tantas partes como fuera necesario, ir encarando los problemas uno a uno y evaluar mecánicamente. Era algo que podía habérsele ocurrido a alguien como Gilbreth, porque respondía a la misma lógica industrial.
En 1954 Skinner conoció a Sídney L. Pressey, un profesor de la universidad de Ohio que andaba pensando en algo parecido. Ambos coincidieron en que era necesario “llevar la revolución industrial a la educación” y al poco tiempo se pusieron a diseñar distintas máquinas tutoriales. Una de ellas era una caja con una ventanilla que permitía ver las preguntas; el aprendiz tenía que elegir su respuesta en el multiple choice que asomaba por otra ventanilla. Si la respuesta era correcta, la máquina le permitía pasar a la pregunta siguiente. Otra de las máquinas traía todo un curso de ciencias naturales grabado en discos de treinta preguntas cada uno.
Como es de imaginar, estas máquinas resultaron útiles en todos los aspectos mecánicos de la instrucción, el adiestramiento y hasta para aprender idiomas, pero nunca fueron más lejos que eso. Ya entonces los ingenieros de IBM le sugirieron a Skinner que eso podría hacerse mejor con un dispositivo electrónico que con uno mecánico.
Nadie imaginaba aún que esas máquinas nos pondrían en el camino de las redes neuronales, el machine learning y por fin de la inteligencia artificial. De hecho, para creer que las máquinas pudieran pensar primero había que reducir el pensamiento a un proceso mecánico, y eso era lo que prometía el conductismo.
Así estaban las cosas cuando en 1957 sobrevino el Sputnik, que repentinamente nos arrojó de cabeza en una era donde la electrónica sería protagonista. El inesperado satélite ruso puso sobre alerta al gobierno de los Estados Unidos, que temió perder la primacía científica que le había dado la bomba atómica. El gobierno reaccionó creando dos organismos para la investigación avanzada: la NASA y ARPA. Según dicen las enciclopedias, fue en el seno de ARPA que en en 1969 nació Arpanet, la primera red de computadoras.
El efecto Sputnik también se hizo sentir en los laboratorios de la Universidad de Illinois (Urbana) que en 1956 y había construido su propia computadora digital, la ILLIAC. En Urbana iba a nacer todo lo esencial de la cibercultura, nada menos que en los años Sesenta.
Los pioneros fueron investigadores que trabajaban en la línea de educación automatizada de Skinner. El director del laboratorio había criado a su hija en una caja skinneriana, y uno de sus principales colaboradores había querido fundar una comunidad al estilo de Walden Dos.[2] La figura clave era el ingeniero Donald J.Bitzer, el primero que pensó en diseñar una máquina de autoaprendizaje electrónica que sirviera para capacitar a la gente en el manejo de las computadoras.
Este proyecto pionero se llamó PLATO, sigla de Lógica Programada para Operaciones de Aprendizaje. Las sucesivas versiones de PLATO y de su continuador SOCRATES abrieron caminos que más tarde transitarían otros. Los ingenieros de Illinois comenzaron pensando en la instrucción personalizada, pero en el curso del proceso acabaron por crear cosas como los primeros juegos de video, los MUDs, el cloud computing y la pantalla plana táctil. Como desde el principio pensaron que el aprendizaje y el juego tendrían que ser grupales, pasaron de los videojuegos a las primeras redes sociales, y armaron las suyas antes que Arpanet. En esa época Steven Jobs aún estaba en la escuela y Mark Zuckerberg todavía no había nacido.
A más de uno le habrá llamado la atención que en 2001. A Space Odyssey (1968) Arthur C. Clarke apostaba a que la computadora HAL 9000 nacería en Urbana (Illinois) en 1992. Urbana era una pequeña ciudad universitaria con unos pocos miles de habitantes, pero Clarke era un científico bien informado y sabía que allí estaban a la vanguardia de las investigaciones de esos días. Luego, cuando los intereses industriales y comerciales se apropiaran del tema, nos acostumbraríamos a asociarlo con otros nombres, pero bien es sabido que los millonarios siempre son más famosos que los científicos.
Tendiendo redes
Si Skinner se hubiese limitado a hacer sus aportes al estudio de los procesos básicos de la conducta animal y humana no tendría la polémica fama que le dieron a sus últimos libros, especialmente el más provocativo: Más allá de la libertad y de la dignidad (1971).
Allí Skinner se radicalizaba un poco más aún y sostenía que la conciencia, la libertad y la dignidad humanas no existen: son ficciones que hemos construido para ocultar nuestra ignorancia. Por confiar en la libertad del hombre habíamos llegado al abismo de la guerra, pero ahora había que cambiar la cultura, y para eso era necesario cambiar las condiciones de vida. La conducta podía ser moldeada controlando el ambiente en el cual se formaba el sujeto, porque la cultura era sólo un ejercicio para reforzar las conductas socialmente convenientes. Apelar a la libertad y la dignidad del hombre, como hace la democracia, no modificaba su conducta, porque el hombre autónomo no existe.
En este esquema carecía de sentido hablar de derechos humanos, humanismo o conductas humanitarias; lo único efectivo era el condicionamiento precoz. Skinner no se olvidaba de condenar a los regímenes totalitarios, pero lo que estaba proponiendo era algo muy parecido. “Un mundo en el cual la gente sea automáticamente buena es posible. No se trata de inducir a la gente a ser buena, sino tan sólo de lograr que se comporte bien.”[3]
* * *
Uno de los más duros críticos del mundo virtual que hemos construido en los últimos años es Jaron Lanier,[4] un hombre formado en el corazón de la informática, quien caracteriza a las redes sociales como mecanismos de modificación de la conducta montados sobre las ideas de Skinner. Las ve como un sistema Parásito (Bummer) que apunta a modificar la conducta usando el mecanismo del refuerzo.
El sistema genera un nuevo tipo de adicción que equivale al tabaquismo, la droga y el juego compulsivo. La vida en las redes ofrece emociones positivas o negativas, pero su principal atractivo está en la participación misma. Del mismo modo, el ludópata no sólo desea ganar. Perderlo todo también forma parte del juego, y la ganancia no es más que un señuelo. La droga también tiene sus altibajos y todos saben lo que cuesta desprenderse de ella.
Recientemente, los gigantes de Internet han entrado en una nueva fase, con la oferta de una Inteligencia Artificial que parece destinada a ocuparse de buena parte de nuestras actividades intelectuales. Casi todo lo que se vincula con la palabra y la imagen puede hacerlo un programa que acopia y procesa el conocimiento. Hasta puede llegar a poner en peligro nuestra capacidad de distinguir entre verdadero y lo falso.
El Chatbot no es creativo: es un modelo estadístico con millones de parámetros que ha ido desarrollando nuevas funciones a medida que accedía a toda la información disponible en Internet.
Varios países lo han prohibido, y algunos de sus creadores se sintieron tan culpables como los físicos después de Hiroshima: Geoffrey Hinton, pionero en redes neuronales, renunció a Google y Steven Wozniak, el cofundador de Google, se pasó a los críticos. Esas celebridades como Elon Musk y Yuval Harari, que hace muy poco anunciaban la llegada de la Singularidad y nos pedían que nos resignáramos, ahora se amparan en los acuerdos de Asilomar, que en 1975 permitieron pausar la investigación biotecnológica hasta que se desarrollara una bioética. En un documento de abril 2023, piden una moratoria de las investigaciones de inteligencia artificial. Entienden que el momento crítico ha llegado con el Chat GPT 4 y aplicaciones similares, que ya son capaces de armar discursos de una coherencia similar a la humana. Pero el GPT es un producto de Open AI, una empresa patrocinada precisamente por Musk, Zuckerberg y Gates, lo cual puede sugerir alguna intención monopólica.
Mientras los expertos tratan de tranquilizarnos, los publicistas temen por sus empleos. Si los diarios, los libros, las películas y la música quedan en mano de los programas de IA temen correr la misma suerte que los tejedores cuando aparecieron las máquinas textiles. Lo mismo puede ocurrir con actividades que podríamos considerar específicamente humanas, como la psicoterapia. Ya hay una multitud de programas dedicados al tratamiento de la depresión, y existe toda una bibliografía que respalda su uso. Pero la paradoja está en que la mayoría de los estudios los hizo el propio chatbot.
Aquí no podemos dejar de hacer una precisión semántica. El concepto de inteligencia que se usa para designar a estas tecnologías es ambiguo. No es el sentido filosófico, que nos refiere al pensamiento abstracto y la creatividad, sino el concepto militar, que designa al espionaje: el proceso de reunir información útil sobre algo o alguien. Quien espía no aspira a comprender el punto de vista del enemigo ni a ponderar sus razones: sólo quiere ganarle.
Lo que ahora tenemos es un programa que ensambla los materiales que antes solíamos acopiar con el browser y arma con ellos un texto aceptable. Buena parte del trabajo periodístico, didáctico y aun académico no suele pasar de este nivel, lo cual nos permite entender que muchos se sientan amenazados.
La IA no piensa ni escribe nada original: recorta y pega textos como ese alumno que copia descaradamente su monografía. La información que manipula ha sido producida por miles de personas, fraccionada en bloques elementales y vuelta a armar con cierta sintaxis. Según Lanier esto es lo que ocurre con las traducciones automáticas y la música de consumo. La IA aprovecha la enorme masa de traducciones que circulan en la Red y crece explotando estadísticamente el trabajo de los cerebros humanos.
Los vampiros filantrópicos
Todos conocen el viejo cuento del contrabandista que todos los días cruza la frontera empujando una carretilla cargada de arena. Los aduaneros sospechan de él, pero por más que hurgan bajo la arena jamás encuentran nada. Años más tarde un guardia jubilado se hace amigo del hombre y le dice que ahora puede contarle qué contrabandeaba. “Carretillas, por supuesto” contesta el otro.
Lo mismo nos pasó con Internet. Por más que no dejábamos de repetirlo como un slogan, no habíamos tomado conciencia de que el medio es el mensaje. MacLuhan, que murió diez años antes de que se creara Internet nos advirtió que si nos regalaban algo era para vendernos otra cosa: la propia adicción al medio. La información —escribió MacLuhan— es ese trozo de carne que los ladrones le arrojan al perro guardián para que se entretenga mientras ellos saquean cómodamente la casa.
Cuando empezábamos a disfrutar de los servicios gratuitos que nos ofrecían las redes, si uno preguntaba ingenuamente cómo podía ser que todo eso fuese gratuito, era tratado de ignorante. Las empresas de Internet contaban con personal, infraestructura, insumos y logística. ¿Con qué se financiaban? ¿Dónde estaba el negocio?
Para calmar nuestras dudas, nos contaban las epopeyas empresarias de unos jóvenes geniales como Mark Zuckerberg o Larry Page. Pero Bill Gates y Steven Jobs habían hecho fortuna, como Edison y Ford vendiendo un producto de gran demanda, mientras que estos dispensadores de bienes y servicios se parecían sospechosamente a Santa Claus.
Llegó el momento en que el volumen de los negocios de Internet comenzó a llamar la atención de los economistas. Las empresas de servicios digitales en muy poco tiempo habían superado las ganancias de las petroleras y las automotrices, las estrellas de la segunda revolución industrial. Sus ganancias eran tales que hasta podían darse el lujo de tolerar la piratería.
Este nuevo mundo que ni siquiera la ciencia ficción había atinado a imaginar aún no tiene un nombre adecuado. El filósofo Byung-chul Han lo llama infocracia,[5] que literalmente significa “el poder de la información”. Pero eso es el producto; nada nos dice de la manera cómo lo produce. La socióloga Shoshana Zuboff lo llama capitalismo de vigilancia y el informático Jaron Lanier juega con el término maoísmo digital. Los términos capitalismo y vigilancia no son los más adecuados para un fenómeno tan nuevo. Foucault, que hablaba de societè de surveillance no pudo imaginar la capacidad de control social que tendrían las tecnologías informatizadas. Sólo al capitalismo de Estado chino, que ejerce una férrea vigilancia sobre las conductas privadas, le cabe ese nombre. Las empresas como Google o Facebook se dedican a la explotación de un recurso natural tan gratuito como es la personalidad del consumidor. Eso las hace semejantes a las actividades extractivas como la agricultura, la ganadería o la pesca, para no hablar de la minería, con la cual se ha hecho costumbre compararlas.
Cuando Larry Page creó Google imaginó un número casi infinito de usuarios (Google viene de googol = 10100) y pensó en un flujo ininterrumpido de datos que los hiciera permanecer el mayor tiempo posible en pantalla. El servicio debía ser gratuito, para atraer la máxima cantidad de usuarios, generar adicción y cosechar información.
El negocio no se agota en la venta de espacios publicitarios: los datos estadísticos de los usuarios tienen gran demanda entre los financistas, aseguradores y políticos. Toda la violencia verbal y los movimientos “virales” de Facebook o Twitter no son más que los efectos secundarios del verdadero negocio, que es la optimización del deseo y la manipulación de la conducta.
El escándalo de Facebook-Cambridge Analytica nos permitió conocer algo que era casi evidente. Las redes son buques factorías que pescan y procesan el plancton político, social y económico que crece en el ciber-océano. Los servicios gratuitos son apenas la carnada con que nos atraen.
Esta suerte de post-capitalismo ya no necesita explotar el trabajo físico ni el intelectual de las masas sino de lo que ellas mismas le revelan acerca de sus deseos conscientes e inconscientes: un fenómeno que ya se conoce como Data as Labor. Las revoluciones tecnológicas del pasado destruían unos empleos pero creaban otros; ésta tiende a reemplazarlos con la inteligencia artificial, pero no nos explica qué hacer con los humanos sobrantes. Musk anunció que su robot Optimus acabará con la pobreza, pero parece más probable que acabe con los pobres.
El usuario se jacta de su escepticismo y su desinterés por la política y se cree tan astuto como para aprovecharse de un sistema que no desea modificar porque cree conveniente. Pasa cada vez más tiempo conectado, sin saber que está vendiendo su libre arbitrio, sus sentimientos y creencias a un sistema que fue creado en base a la anti-antropología de Skinner, que niega la existencia de la mente pero aspira a manipularla.
Si los pollos de un criadero industrial pudieran hablar, no dejarían de expresar su gratitud hacia los dioses que los cuidan tan amorosamente. Gracias a ellos no tienen que salir a buscar comida y disfrutan de un ambiente agradable donde el clima siempre es templada y siempre hay luz. Los dioses hasta cuidan de que no se enfermen y no permiten que sus jaulas se llenen de suciedad. El que descubra la verdad, ya estará en camino a la planta procesadora.
- Este artículo formará de un libro de próxima aparición
[1] Alexis de Tocqueville, La democracia en América, T.II, cap.X
[2] Brian Dear, The Friendly Orange Glow. The Untold Story of the PLATO system at the Dawn of Cyberculture. New York, Pantheon 2017
[3] B.F. Skinner, Beyond Freedom and Dignity. Penguin Books, Harmondsworth 1973
[4] Jaron Lanier. Ten Arguments for deleting your Social Media Accounts right now. New York, Henry Holt, 2018
[5] Byung-chul Han, Infocracy. Digitalisation and the crisis of democracy. Trad. Daniel Stener. Medford (MA) Cambrige, Polity Press, 2022
