
La pandemia de brujería que asoló a Europa entre los siglos XIV y XVII se extendió por todo el continente y ni siquiera dejó de alcanzar tierras americanas. Sus últimas remezones aún seguían sintiéndose bien entrado el siglo XVII, ese que acostumbramos a celebrar como el Siglo de la Ciencia.
A diferencia de la Peste Negra y otras plagas infecciosas, sus causas no están demasiado claras. De lo que no cabe duda es que fue una locura colectiva que se propagó como una infección, y se agravó a partir del momento en que los poderosos creyeron poder dominarla mediante la violencia represiva.
La medicina de entonces carecía de la noción de “enfermedad mental” y sólo atinaba a calificar moralmente las patologías psiquiátricas. Los poderosos las juzgaban como si fueran delitos y las castigaban con la más cruel de las penas, la hoguera.
En esos tiempos, víctimas y victimarios de la cacería de brujas creían en las posesiones demoníacas y en los efectos físicos del poder diabólico. No era raro que las brujas murieran invocando a Satán, que las rescataría a último momento, e increpando a sus jueces para enardecerlos aún más.
El satanismo era una religión nihilista que negaba a todos los poderes establecidos. Eso hizo que fuera perseguido con la misma saña tanto en los países católicos como en los protestantes.
El culto satánico había crecido en el seno de una sociedad misógina, donde los jueces le reconocían muy pocos derechos a la mujer y le daban a su testimonio la mitad del crédito que al de un varón. El satanismo atraía a las mujeres que anhelaban dejar de estar sometidas prometiéndoles placer, poder y libertad. Los inquisidores, por su parte, estaban convencidos de que la gravedad de la amenaza justificaba cualquier recurso, así fuera la tortura, el engaño y la delación. Las víctimas preferidas de esos femicidios judiciales eran las mujeres ancianas que vivían solas y no tenían quien las defendiera. Tampoco dejaban de aparecer brujos y brujas en el propio seno del clero y las congregaciones religiosas. No eran raras las situaciones como las que reconstruyó Aldous Huxley en la novela Los demonios de Loudun (1952).
El contexto político de la pandemia era el de las guerras de religión, donde católicos y protestantes se venían matando entre sí con el pretexto de sus diferencias teológicas. Basta recordar que en Francia, el siglo XVI fue el de la masacre de San Bartolomé, la noche en que los hugonotes protestantes fueron asesinados por los católicos. Aquellos se vengaron, cobrándose la vida del duque de Guisa, el líder católico. A esto, sus partidarios respondieron asesinando al rey Enrique III. Quien le sucedió fue Enrique IV, que era protestante pero no tuvo escrúpulos en hacerse católico. Con la llegada de la Paz de Absburgo (1530) el lema “cada cual tendrá la religión de su rey”, pudo sonar casi como un alivio a la intolerancia, a pesar de lo mal que pueda caerle a nuestra sensibilidad.
La locura colectiva no sólo sacrificó innumerables vidas inocentes; logró enceguecer hasta a la clase culta de la época, que demoró en desarrollar una actitud crítica. El más célebre de los manuales para inquisidores, el Malleus maleficarum (el martillo de las brujas), no fue obra de un gendarme. Lo escribieron Spranger y Krämer, dos prestigiosos profesores universitarios.
En este marco hay que situar a dos figuras que encarnaron actitudes opuestas, aunque hoy pueden resultarnos un tanto ambiguas. Hablamos de Bodin, el filósofo político francés, y del médico holandés Wier.
El inquisidor
Cualquier estudiante de ciencia política, y hasta algún alumno de Instrucción cívica, sabrá que el concepto de “soberanía” se lo debemos a Jean Bodin (1529-1596). Los manuales lo presentan como un sabio que frecuentaba la corte del rey Enrique III y era uno de los pocos con quienes el monarca compartía la mesa. A Bodin se lo respetaba por su autoridad en temas de Derecho romano y por sus reflexiones sobre la política. Con ellas había compuesto un tratado que se hizo clásico: Los Seis Libros de la República (1576). Los economistas también lo recuerdan como un teórico del mercantilismo, porque sostuvo que la causa de la inflación era el exceso de metales preciosos en el mercado.
Bodin era uno de esos intelectuales que los historiadores denominan “libertinos eruditos.” Como tal fue elogiado por Montaigne y Bayle, aunque tuvo duros adversarios como Justo Lipsio, Escalígero y Grocio. Si bien en su juventud había sido fraile carmelita, lo consideraban “católico dudoso” y varias veces fue acusado de herejía.1 Decían que se había salvado milagrosamente de la masacre de los hugonotes gracias a los amigos que tenía en la Corte.
Bodin se había propuesto tomar distancia tanto de católicos como de protestantes. Prefería identificarse con los llamados “políticos,” los que procuraban superar el antagonismo y afianzar la convivencia cívica. Defendía la tolerancia religiosa, la “religión natural” y la separación de la Iglesia y el Estado. Condenaba la esclavitud, y no se limitaba a ponderar la tolerancia; proponía que la educación fuera igual para todos, para favorecerla. Cuando el rey quiso apropiarse de los bosques de Normandía para ampliar sus cotos de caza, sostuvo que los bosques pertenecían al pueblo, y que el rey no era más que su administrador.
De haber existido elecciones en el siglo XVI, uno hubiese votado por Bodin.
Desgraciadamente, también hay un Bodin menos conocido, que jugó un papel de importancia como ideólogo de la caza de brujas. Eso lo vuelve responsable de la ejecución de miles de mujeres, niños e inválidos, acusados de practicar la brujería.
Entre los tratados que escribió hay uno que las biografías sintéticas omiten mencionar, quizás por pudor: La demonomanía de las brujas (1580). Su título haría pensar que el autor está del lado de la cordura, ya que define al delirio satánico como una demencia. Pero el texto deja bien en claro que Bodin consideraba a la manía demoníaca como el más atroz de los crímenes. Eso la hacía merecedora del peor de los castigos, por subvertir a la religión, al poder y al orden establecido. El tratado se explayaba en los métodos inquisitoriales que debían ser usados para obtener las “pruebas” de brujería, detallaba las penalidades y recomendaba con vehemencia la hoguera.
Si bien en ese tiempo hubo varios hombres públicos llamados Jean Bodin, no hay duda de que el jurista fue el autor de la Demonomanía. En cuanto a los motivos que lo llevaron a tipificar y penalizar con la mayor dureza la magia negra y la brujería, no son de índole teológica sino eminentemente políticos. Los profundos conocimientos del tema que exhibe Bodin llevaron incluso a pensar que quizás él mismo hubiese realizado prácticas mágicas. Eso lo llevaría a sobreactuar su ortodoxia para aventar sospechas.
Todos los argumentos de Bodin apuntan a defender la soberanía del Estado y la monarquía. No duda en sostener que “el príncipe es la imagen de Dios”, lo cual hace que renegar de Dios y ponerse del lado del Diablo sea equivalente a subvertir el Estado.
Conviene recordar que la pena de muerte en la hoguera había sido impuesta por el emperador Federico II, (quien era explícitamente ateo) para ejecutar a los herejes cátaros, enemigos del Papa y del Emperador a la vez. Aniquilados los herejes, los brujos y brujas eran los nuevos subversivos.
Bodin jamás dudó de los poderes satánicos ni de los efectos físicos de la magia. Sólo distinguía entre una magia legal (esa astrología que él mismo practicaba) y una magia ilegal, la que practicaban las brujas. No paraba de ensalzar a la astrología, pero abundaba en referencias históricas para mostrar la antigüedad de la brujería y la condena que siempre había merecido.
Sobre esa base de erudición, describía detalladamente los crímenes que cabía imputarles a los brujos. De las quince categorías que enumeraba, casi todos eran “delitos” de opinión, como creer en el Demonio e invocar su nombre. Apenas a cuatro de ellos seguiríamos considerándolos crímenes: el filicidio, el canibalismo, el envenenamiento de los pozos de agua y la matanza de ganado. Para confundir más las cosas, Bodin no sólo culpaba al demonio de las peores aberraciones sino también le atribuía algunas curaciones milagrosas, hechas para ultrajar al poder divino.
Lo más grave del libro está en los procedimientos judiciales que recomienda, esos que en manos de los inquisidores justificarían las peores crueldades. Bodin argumentaba que siendo la brujería un crimen de atrocidad incomparable los jueces debían aceptar hasta esas “pruebas circunstanciales” que suelen descartarse en los delitos comunes, y admitir a los rumores como pruebas de culpabilidad. Recomendaba vivamente el uso de la tortura y consideraba justo mandar a la hoguera aun a aquellos que habían confesado espontáneamente.2
El escéptico
Desde una posición diametralmente opuesta a la de Bodin y todos los tratadistas que habían condenado a la brujería sin interrogarse por sus causas, se levantó una voz casi solitaria: la del médico holandés Johan Wier (1515-1588). Wier fue el primero que se atrevió a criticar las creencias reinantes y definir a la brujería como una enfermedad mental que la ciencia aún no estaba en condiciones de tratar. Con el tiempo, llegó a ser visto como el padre de la psiquiatría moderna, y en Holanda existe una fundación de derechos humanos que lleva su nombre.
Wier no era un desconocido; gozaba de gran prestigio como médico de la nobleza y había asistido al rey Francisco I y al Duque de Cleves. También había sido el tutor del futuro rey Enrique IV, el tolerante Enrique de Navarra. En cuanto médico, Wier pertenecía a la escuela iatroquímica de Paracelso, quien ya había zanjado la cuestión responsabilizando a los astros, con lo cual quitaba al diablo del medio y eximía de culpa a las brujas.
Wier creía tanto como Bodin en los poderes demoníacos, pero pensaba que el Demonio sólo era capaz generar ilusiones en la mente de sus víctimas. Solían consultarlo como perito en los juicios de brujería, y esa experiencia lo había llevado a concluir que si las brujas hacían todo lo que les atribuían o lo que ellas creían hacer, estaban locas. El diablo, sentenció Wier, debía ser estúpido si se tomaba tanto trabajo en seducir a unas viejas feas, pobres y achacosas. Pensaba que las posesiones satánicas no eran más que alucinaciones, quizás inducidas por alguna droga. Con gran tino, aconsejaba que las monjas tentadas por el demonio volvieran al seno de su familia: la mayoría de ellas no había entrado voluntariamente al convento y cargaba con grandes frustraciones. Freud lo hubiera aplaudido.
En cuanto a la persecución de que eran objeto las brujas, Wier se atrevió a denunciar que era ilícita: sostuvo que no se trataba de herejes ni de enemigas de la sociedad, sino de enfermas. Descalificó las “confesiones” no sólo porque habían sido arrancadas bajo tormento, sino por estar viciadas de “melancolía”. Propuso que médicos y sacerdotes se dedicaran a asistir a las poseídas, en lugar de perseguirlas.
La sensatez de estos criterios torna bastante paradójica la recepción que tuvieron. Wier difundió sus ideas sobre la brujería en tres libros. El primero fue Las ilusiones de los demonios, sus encantamientos y venenos (1563). Más tarde le añadió un apéndice, El falso reino de los demonios (1677) y completó la obra con El libro de las lamias (1586). El falso reino era un verdadero censo de los demonios, sus parentescos y vinculaciones, expuesto con una minuciosidad digna de mejor causa. Estas obras oscilaban entre la parodia y la sátira, porque lo que Wier pretendía era desdramatizar el tema y dejarlo en manos de la medicina. La paradoja está en el hecho de que sigue habiendo ocultistas que citan esos libros con reverencia y hay aprovechados que los presentan como diabólicos grimorios.
Lo cierto es que Wier había iniciado su carrera como asistente del mago Cornelio Agrippa, el hombre a quien debemos el término “ciencias ocultas.” Hay fundadas sospechas de que Wier no sólo estudiaba los libros de magia sino que había intentado invocar a los demonios. Se había desengañado de la magia negra, pero no dejaba de creer en los poderes satánicos. No es descabellado pensar que sus libros apuntaban a defender la magia culta y distanciarse de la brujería popular. Lo cual no quita que estuviera más cuerdo que el promedio de sus contemporáneos, que repudiara las supersticiones más burdas y que tuviera una mayor sensibilidad ética.
Bodin tenía a Wier en la mira: lo veía como un enemigo tan peligroso como sus maestros Pico, Agrippa y Paracelso. Ironizaba llamándolo Protector de las Brujas, y si bien entendía que su estilo era satírico, lo acusaba de divulgar peligrosos secretos. Sin ser médico, Bodin no dudaba en tratar a Wier de ignorante e incompetente: sobre todo, no podía aceptar que las posesiones satánicas fueran alucinaciones. Wier, por su parte, tampoco se quedaba corto al burlarse de la credulidad de Bodin ante la licantropía: los hombres-lobo no alucinaban menos que las viejas de la escoba.
La peor acusación que recibió Wier provino del monarca inglés James VI, quien lo culpó de adorar en secreto al Demonio, una insinuación entonces bastante peligrosa. Así lo pudo comprobar el parlamentario inglés Reginald Scot, quien publicó una traducción de Wier con el título Descubrimiento de la brujería (1584). La edición fue arrojada a las llamas y Scot tardó siglos en ser reconocido.
A los historiadores siempre les ha parecido obvio situar esta polémica en el marco de la hostilidad entre católicos y protestantes. En realidad, no sabemos con certeza cuáles eran las creencias religiosas de Wier, pero tampoco estamos seguros de las de Bodin. Wier pudo haber sido católico, aunque es más probable que fuera un protestante puesto a denunciar la crueldad de los católicos como Lutero denunciaba la venta de indulgencias. Wier solía elogiar a los menonitas, pero estos no lo reconocían como uno de los suyos. Al parecer, el médico no pertenecía a ninguno de los bandos en pugna. Sentía afinidad con el movimiento “espiritualista” de cristianos no confesionales de los Países Bajos y el sur de Alemania, al cual también adhería el inglés Scot. En uno de sus textos, Wier mencionaba como amigo a otro médico, el catalán Miquel Servet, ese a quien Calvino mandó a la hoguera por herejía sin saber que acababa de descubrir la circulación pulmonar.3 Servet parece haber sido uno de los “espirituales”, y cabe pensar que Wier también lo sería.
***
Antes de sacar conclusiones y para no perder de vista la intolerancia rampante en esos tiempos, diremos que tanto las obras de Bodin como las de Wier fueron puestos en el Índex de los libros prohibidos. Como suele ocurrir no fue por los que hoy reconocemos como sus defectos sino por sus méritos. Bodin fue condenado por defender ideas políticas modernas y Wier por la ligereza con que trataba temas que la teología tenía por propios.
Wier tenía las mejores intenciones y acertaba al proponer que se dejara el tema en manos de la ciencia. Pero la psiquiatría todavía no había nacido y tardaría mucho en desprenderse de teorías dudosas.
Bodin parecía despreciar la ciencia y acusaba a Wier de prácticas tan poco científicas como probar la orina de sus pacientes. Un siglo más tarde otro médico real, el inglés Thomas Willis descubriría la diabetes precisamente con ese método: el análisis de orina hoy forma parte de la rutina clínica.
Bien entrado el siglo XVII grandes pensadores como Francis Bacon, Robert Boyle y Henry More aún seguían creyendo en la brujería. La creencia se fue haciendo gradualmente marginal, no tanto por mérito de los médicos sino por el cambio de actitud que impuso la Ilustración.
En toda esta cuestión no es fácil señalar quién es el héroe y quién el villano. Conociendo el final de la historia es muy fácil calificar a uno de paladín de la Ciencia y al otro de legislador paranoico. No cabe duda de que Wier hizo mucho para salvar vidas y debilitar una creencia perniciosa. Pero ocurre que Bodin, que tan implacable era con las brujas fue uno de los teóricos del absolutismo. Para acabar con la lucha de facciones, propuso que las familias más poderosas acordaran someterse a la autoridad del Estado, al cual le correspondía imponer por ley la tolerancia religiosa. Entre otras cosas, a Bodin le debemos la distinción entre Estado y gobierno, que aún nos cuesta respetar. Aunque también le debamos muchas de las crueldades que llegaron a cometerse en nombre del Estado.
Los dos tenían unas opiniones que probaron ser falsas y otras que con el tiempo llegamos a adoptar. Los dos conocían aquello que combatían, pero ni el uno ni el otro sabían dónde encontrar la solución. La gran paradoja es que por tortuosos caminos acabamos debiéndoles algo tanto al mago escéptico de Wier como al psicópata institucional de Bodin. No siempre es fácil distinguir santos de pecadores, más allá del blanco y negro de algunos y de los rutilantes colores de otros. La realidad tiene un espectro muy amplio.
Brujas, magos y doctores forma parte del libro Simulaciones.
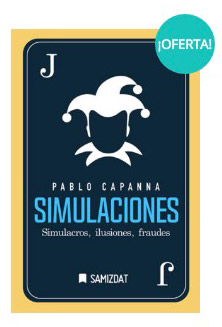
Podrá conseguirlo en formato electrónico (Epub, Mobi o Pdf) en:

Compra rápida, sencilla y segura con Mercadopago a través de Tiendaebook.
Link: Simulaciones en TIENDAEBOOK
Por consultas o sugerencias escribinos a: edicionessamizdat@pablocapanna.com.ar
- Howell A. Lloyd, Jean Bodin, “This Pre-eminent Man of France” An Intellectual Biography. New York, Oxford University Press, 2017 ↩
- Bodin On the Demon-Mania of Witches. Trans. Randy A. Scot. Toronto, Centre for reformation and Renaissance Studies, 2001 ↩
- Hans Waardt, “Witchcraft, Spiritualism and Medicine. The Religious Convictions or Johan Wier.” Sixteenth Century Journal, Junio 2011 ↩
