“Hay que mencionar, especialmente, las poesías que se acostumbra atribuir a Ossian.
Célebres críticos ingleses, como Johnson y Shaw, han sido tan ciegos como para ver en ellos la obra artificial de Mac Pherson. Pero es totalmente imposible que un poeta de hoy, sea quien sea, pueda crear por sí mismo semejante situación o semejantes acontecimientos de la vida primitiva…”
—Hegel, Estética, Sec. III; Poesía épica, III,3.
Más que un género literario, la epopeya es casi una rama de la mitología, que participa de su objetividad cultural y parece gozar de autonomía a pesar de haber sido creada por un individuo particular. Es algo que comparte con los sistemas filosóficos, los textos religiosos y las teorías científicas.
La conciencia histórica de la Modernidad clausuró las puertas de la épica poco después de la conquista de América. El espíritu capitalista, ajeno a los valores aristocráticos de las antiguas epopeyas, hizo que las hazañas de banqueros e industriales sólo fueran cantadas —sin demasiado entusiasmo— por la novela, desde el naturalismo del siglo XIX hasta el actual bestseller. El viento tempestuoso de la epopeya se transformó en inocua brisa, con el cine y la literatura de masas, el western y la space opera.
Tan imposible parecía componer una epopeya en los tiempos modernos que los románticos se extasiaron con los poemas de Ossian (1760), convencidos de hallarse ante la “creación popular” de un “Homero celta”. Más tarde, se probó que los poemas ossiánicos eran un estupendo fraude urdido por James MacPherson, quien había hilvanado fragmentos del folklore gaélico con piezas de su propia inspiración. Mientras tanto, “Ossian” había engañado a varias generaciones de intelectuales, entre quienes se hallaban Diderot, Grimm y Goethe. Tan imposible le pareció a Hegel que un poeta moderno construyese una epopeya comparable a las antiguas creaciones del “espíritu nacional” que, con toda la arrogancia del filósofo dogmático, decretó que los poemas de Ossian eran auténticos.
En otro contexto cultural, un empleado de Palmyra (New York) llamado Joseph Smith compuso en 1827 un supuesto apéndice de la Biblia —el Libro de Mormón— imitando de modo impecable el estilo del Antiguo Testamento en la versión del rey James. En torno a esa epopeya que narraba las andanzas de la tribu perdida de Israel se fundó toda una religión misionera que cuenta con millones de adeptos en todo el mundo.
Tan grande es el poder de seducción de la gran épica que, así se presente como una obra literaria de autor o bien sea de origen anónimo y legendario, “el poema parece cantarse a sí mismo. El edificio parece elevarse sólo, sin que el autor se instale en la cima”. Es como si saliese del campo de la literatura, trascendiendo lo estético para internarse en lo que puede llamarse mitopóiesis o creación de mitos.
En nuestro siglo, y como para contradecir a cuantos consideraban que ya era definitivamente imposible componer una epopeya convincente de dimensiones heroicas, con encanto y sabiduría, John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973), un profesor de Oxford, escribió en medio de los fragores de la segunda guerra mundial, una vasta canción de gesta en prosa, impublicable a criterio de cualquier editor “sensato”, que acabaría convirtiéndose en uno de los clásicos del siglo XX.
Hablamos de El Señor de los Anillos, que ya han leído millones de personas en los más variados idiomas y otros tantos conocen por el cine. En los años Sesenta fue una especie de Biblia para los hippies y llegó a colorear a toda la campus culture, poco antes de que la violencia comenzara a agitarla, para ir creciendo como una especie de culto, cuando se comenzó a asociarlo con los valores de la New Age en los Ochenta.
El Señor de los Anillos ha sido traducido al holandés (1956), sueco (1959), polaco (1961), danés (1968), alemán (1969), italiano (1970), francés (1972), japonés (1972), finlandés (1973), noruego (1973), portugués (1974), español (l977-1980), hebreo, húngaro, islandés, vietnamita, etc. Se han compuesto óperas y ballets inspirados en él, Hay una versión animada de la primera parte (Ralph Bakshi, 1976) y una realización cinematográfica del ciclo completo (Peter Jackson, 2001-2003).
A medio siglo de su muerte, Tolkien parece seguir activo. Tras el éxito del Silmarillion, el libro que compiló con sus manuscritos inéditos, su hijo Christopher Tolkien emprendió la edición de sus papeles, hasta el último borrador o apunte descartado. Muchos de ellos fueron reescritos o completados por él mismo, que ya figura como coautor. De este modo, han visto la luz cinco volúmenes de la Historia de la Tierra Media y cuatro de la Historia del Señor de los Anillos.
Tanta devoción, en la que algunos quieren ver un conmovedor caso de piedad filial, a otros les recuerde la labor mistificadora que hizo Elizabeth Nietzsche con la obra de su hermano. El negocio ha llegado al extremo de publicar facsímiles de las palabras cruzadas del Times que Tolkien completaba cada domingo.
En sus últimos años de vida, cuando la “moda Tolkien” llegaba a lugares tan lejanos como Borneo o Vietnam, las revistas underground reivindicaban la obra como “psicodélica” y los estudiantes pintaban graffiti tolkenianos en las paredes de las universidades, Tolkien se manifestó sorprendido y molesto por lo que llamó “mi deplorable culto.” Su juicio fue lapidario:
“muchos jóvenes norteamericanos están comprometidos con mis historias de un modo que no es el mío. El arte los conmueve, pero como no saben bien qué es aquello que los inquieta, parecen sentirse bastante ebrios…”
El culto continuó su carrera después de la muerte de Tolkien, generando no sólo una copiosísima bibliografía académica sino una cantidad de subproductos comerciales tales como discos, almanaques, posters, video-juegos y juegos de roles. Existen clubes de lectores, intérpretes autorizados, congresos y seminarios; incluso logias esotéricas, prácticas de iniciación y cofradías políticas. Muchos son los que aprenden y practican los lenguajes élficos y las runas, componen canciones, pintan o danzan al compás de la Tierra Media.
Algunos comentaristas simulan creer que la obra es crónica de hechos reales y acaban convenciéndose. En algunos libros de la extensa bibliografía tolkeniana asoma una inquietante creencia: se afirma explícitamente que Tolkien es simplemente el copista que ha tenido acceso a los antiguos manuscritos que componen el Libro Rojo de la Marca del Oeste. Hasta en una era saturada de información y escepticismo, el mito resiste y asume nuevas formas. Contra toda evidencia, se tiende a negar la existencia del autor para convertir la obra en saber tradicional. De tal modo, sin haber pretendido nunca ser un Ossian, Tolkien corre el destino que le hubiera aguardado a Homero en una sociedad de masas.
El “don” apacible
Al igual que Platón, Tolkien alcanzó la envidiable edad de ochenta y un años, la mayor parte de los cuales transcurrió entre los apacibles muros de los colleges de Oxford. No han faltado editores capaces de anunciar su biografía como “la misteriosa vida del autor de El Señor de los Anillos”. Todo el misterio estuvo, de hecho, en su fantasía. Difícilmente podríamos hallar una vida más serena, sin otras alternativas que las que suelen jalonar el curriculum académico de un profesor oxoniense.
Durante varias décadas, Tolkien enseñó filología y literatura inglesa medieval en distintos colleges, ganándose un merecido prestigio en el específico campo del “inglés medio”. Culminó su carrera en el Merton College, el mismo donde en el siglo XIV Bradwardine y Haytesbury habían iniciado prematuramente el camino de la ciencia moderna. Alcanzó tardíamente el doctorado allí donde Occam había tenido que conformarse con el mote de venerabilis inceptor, el venerable bachiller. Toda su obra literaria nació al margen de la tarea académica, y fue olímpicamente ignorada por la universidad.
Nuestro autor nació en 1892 en Bloemfontein (Sudáfrica) donde su padre era gerente del Lloyd’s Bank. Los Tolkien eran ingleses desde varias generaciones, pero sus ancestros, los Tollkühn, habían sido alemanes y fabricantes de pianos.
La temprana pérdida del padre, obligó a la familia a repatriarse. Radicados en Sarehole, una aldea cercana a Birmingham, Ronald y su hermano menor Hillary gozaron de una infancia plena de experiencias en el campo y el bosque, a pesar de su pobreza. Sarehole, enaltecida en el recuerdo, dio origen a La Comarca (The Shire), la región que habitan los hobbits.
De regreso a Inglaterra, la madre de Tolkien se había convertido al catolicismo y les había dado a sus hijos una educación religiosa. Cuando Ronald tenía doce años, su madre murió. Los hermanos quedaron a cargo de una tía y bajo la tutela de un sacerdote, el padre Francis Morgan, quien también los ayudó económicamente para que pudieran continuar estudiando.
Siendo adolescente, Ronald se enamoró de Edith Bratt, otra huérfana que vivía en la misma pensión. A pesar de todas las trabas que les pusieron, lograron casarse a comienzos de la primera guerra mundial, cuando Ronald ya se había enrolado y estaba terminando sus estudios.
Los Tolkien vivieron juntos cincuenta y cinco años y tuvieron cuatro hijos: uno se hizo sacerdote y otro, Christopher, se encargaría de ordenar y editar la obra paterna. Tolkien dedicó a su esposa algunos de sus mejores poemas y la incorporó al Silmarillion como un personaje destacado, con el nombre de Lúthien. Con las limitaciones propias de su generación —Edith jamás compartió las amistades de su esposo ni participó de su vida académica— la suya fue una relación profunda. Ronald apenas le sobrevivió dos años.
Durante la primera guerra mundial, Tolkien estuvo en la batalla del Somme con el grado de teniente, y contrajo la fiebre de las trincheras. En el hospital, mientras esperaba ser repatriado, comenzó a concebir la historia de los silmarils, que seguiría construyendo a lo largo de toda su vida.
De vuelta a la vida civil, se encontró con un Oxford diezmado por la guerra, que se había llevado a sus mejores amigos, y se hizo cargo de una cátedra de filología inglesa en la universidad de Leeds. El resto de su carrera transcurriría en la universidad, como docente e investigador.
En 1926 conoció a Clive S, Lewis, a quien le uniría una amistad de toda la vida. La conversión de Lewis al cristianismo fue el fruto de una larga plática con Tolkien. Ambos estuvieron entre los fundadores del grupo literario The Inklings.
Los méritos acumulados por Tolkien como catedrático le hubieran asegurado por sí solos un puesto digno en su campo de estudio: la transición del anglosajón al inglés. Su trabajo sobre el Beowulf abrió nuevos caminos a la crítica, y también fueron muy apreciadas sus ediciones comentadas de textos medievales: Sir Gawain y el Caballero Verde, un romance heroico, y Ancrene Wisse, un manual de consejos para comunidades monásticas. Su figura, su elocución y sus costumbres eran las de un típico don de Oxford, el clásico profesor universitario.
Sin embargo, Tolkien no pasará a la historia por sus trabajos de erudición sino por el fruto de sus ocios, las horas robadas durante décadas a su tarea, que cristalizarían en la trilogía del Señor de los Anillos y los textos de El Silmarillion.
Tolkien era un académico de noble estirpe, capaz de mantener vivo el espíritu universitario en una era que comenzaba ya a perder el entusiasmo para refugiarse en un cómodo escepticismo. Es significativo que eligiera para encauzar su capacidad de asombro una obra de ficción. Fue un académico redimido por la fantasía, en una cultura que comenzaba a languidecer entre papers superfluos y el cursus honorum de la investigación organizada como una carrera empresaria.
Oxford le otorgó el doctorado en letras honoris causa cuando estaba a punto de retirarse de la cátedra, un año antes de su muerte. La universidad lo hizo con la expresa mención de que no premiaba su obra literaria sino sus trabajos eruditos. En su discurso de despedida, Tolkien tuvo palabras irónicas que muchos supieron entender. Dijo entonces que
“el creciente énfasis puesto en la investigación de posgrado [representaba algo así como] la degeneración del verdadero entusiasmo y curiosidad, convertidos en una suerte de economía planificada [por la cual] gran cantidad de tiempo invertido en investigación es embutido en pellejos más o menos uniformes para producir salchichas del tamaño y forma aprobados por nuestros pequeños libros de cocina”.
Toda la creatividad de Tolkien estaba en aquello que llamaba “mi verdadera obra”: la construcción de todo un mundo imaginario, con su historia, su geografía y sus leyendas, un mundus alter et idem, extraño para nuestros ojos modernos, pero lleno de intuiciones sobre el hombre de todos los tiempos, que fue creciendo bajo la pluma de su autor hasta casi enajenarlo. Su futuro biógrafo, quien lo entrevistó hacia 1967, observó que
“hablaba de su libro no como de una obra de ficción sino como una crónica de acontecimientos verdaderos; parecía sentirse no como el autor que ha cometido un pequeño error que debe ser corregido o aclarado, sino como el historiador que debe esclarecer la oscuridad de algún documento histórico.”
“Esta historia creció mientras la contaba” (This tale grew in the telling), afirmaba Tolkien, quien ilustró la paradoja del crecimiento autónomo de la obra en el apólogo “Hoja, de Niggle”.
El cuento hablaba de un pintor minucioso que se propone pintar una hoja de árbol en el viento. Llevado por su celo realista, pinta la hoja con tanto esmero que se le hace necesario continuar con la rama, el tronco, el árbol y el bosque. Tal parece haber sido el crecimiento de su universo fantástico, siempre a punto de escapársele de las manos. Se ha dicho que le ha sido más fácil a Tolkien inventar tan prodigiosa cantidad de nombres y parajes de lo que resulta para el lector recordarlos.
En sus últimos años, Tolkien conoció la fama y llegó a temerla. Tras el fulminante éxito de la edición norteamericana de su libro, la “moda Tolkien” lo convirtió en una celebridad internacional. Por primera vez, pudo vivir con cierta bonanza económica pero la persecución de críticos, periodistas, estudiantes y lectores amenazó con aniquilar su vida privada. Durante un tiempo, el matrimonio Tolkien debió vivir recluido en el remoto balneario de Bournemouth, hasta que la prensa los descubrió. Tras la muerte de su esposa, Tolkien volvió a Oxford, que le rindió los tan postergados honores, y murió en 1973.
Nacimiento del mito
El origen de esa “hoja” que Tolkien-Niggle se propuso pintar puede fecharse en 1913, en sus tiempos de estudiante. Fue entonces cuando tropezó con unas líneas del Crist de Cynewulf que habrían de grabarse en su memoria:
Eala Earendel engla beorthast
ofer middengeard monnum sended
(Salve Earendel, ángel brillante
enviado a los hombres de la Tierra Media)
Earendel (“brillante estrella” en anglosajón) es el nombre de Venus, y equivale al de Auruvandil, un personaje que se vuelve estrella en el Edda de Snorri Storluson. “Tierra Media” y “Earendel” son los nombres que generaron toda la epopeya tolkeniana.
El nombre de Earendel, quien luego ocuparía un lugar destacado en el Silmarillion, aparece por primera vez en algunos poemas que Tolkien escribió hacia 1915-1917 (“Goblin feet” y “The Song of Earendel”).
Desde 1917 Tolkien venía concibiendo los grandes lineamientos de su mito. A lo largo de los años, fue elaborando muchos de esos textos, que recién aparecerían en 1977, ordenados y completados por su hijo Christopher con el título de Silmarillion. Por entonces, su intención era escribir una especie de poema nacional inglés, inmortalizando el paisaje inglés bajo la inspiración de los grandes poemas nórdicos, los Eddas y el Kalevala.
El Edda no es la única fuente de la mitología tolkeniana, como afirmó Lin Carter, pero en él pueden encontrarse los nombres de los enanos que integran la Cofradía del Anillo. También “Mirkwood” y “Gandalf” están en las sagas islandesas.
Otras fuentes del Silmarillion serían el Paraíso perdido de Milton, la Mitología teutónicade Jacob Grimm, el Paraíso terrenalde William Morris y elMabinogion, el poema épico galés. Fue precisamente por analogía con Mabinogion (historia de los Mabinogi, héroes) que Tolkien llamó Silmarillion(historia de las joyas de silima) a su epopeya.
Mientras componía estos textos y atendía sus cursos, Tolkien todavía hallaba tiempo para escribir cuentos de hadas para sus hijos, y las famosas Cartas de Papá Noel, que muchos años después también acabarían publicándose. Uno de estos cuentos sería El Hobbit, que logró abrirle las puertas del mercado editorial.
Un día de 1928, mientras estaba corrigiendo exámenes por encargo, se halló con que un estudiante despistado le había entregado una hoja en blanco. Perplejo, Tolkien se descubrió escribiendo una frase que andaba rondándole por su cabeza: “En un agujero del suelo vivía un hobbit.”
Tolkien no tenía entonces idea alguna de qué aspecto tendría un hobbit. Quizás pensaría en algo parecido a un conejo (rabbit), aunque más tarde lo asociaría con Babbitt, el personaje de Sinclair Lewis, de carácter simple y bonachón. Más tarde vendrían las caprichosas interpretaciones de críticos como Edmund Wilson, que veía en la palabra una combinación de “rabbit” con “Hobbes” (el filósofo Thomas Hobbes).
Tolkien ofreció el cuento al editor Unwin, y éste consultó la opinión de un potencial lector: su hijo Rayner, entonces de diez años. Rayner halló la obra sumamente divertida, pese a que su lenguaje y a la complejidad de la trama hacia el final eran muy poco infantiles, y recomendó que se publicara. La obra apareció en 1937 y tuvo un moderado éxito, tanto comercial como de crítica.
Desde ese momento, Tolkien comenzó a luchar para publicar su epopeya, pero es sabido que los editores tienen sus propias ideas acerca de los libros que pueden llegar a vender. En lugar de un cortés rechazo, Tolkien recibió recomendaciones para que escribiera una continuación del Hobbit, de éxito asegurado entre el público infantil.
Tolkien se lanzó pues a escribirEl Señor de los Anillos con tal fervor que la obra le insumió lo que va de 1937 a 1949, mientras la trama amenazaba con escapársele de las manos. Hubo que dividir la novela en tres tomos, el último de los cuales apareció en 1955, tres años antes de que Tolkien se jubilara como profesor.
Mientras el editor aguardaba una serie de ingenuos cuentos con pintorescos enanitos, la historia había ido internándose en el mundo mítico del Silmarillion y adquiriendo contornos de epopeya. Tolkien contemplaba algo azorado este crecimiento, que parecía imponérsele con una necesidad propia. Al llegar al capítulo dos, no tenía idea de dónde andaba Gandalf y no sabía qué hacer con el nuevo personaje, Strider, que acababa de hacer irrupción en la taberna. El 4 de mayo de 1944 anotaba en su Diario: ”Un nuevo personaje ha entrado en escena (estoy seguro de no haberlo inventado)…Si sigue adelante, no tendré más remedio que enviarlo al Apéndice…”
Pese a que Tolkien y su autorizado biógrafo Carpenter han insistido en que el Silmarillion constituye el eje principal de toda la obra, Randel Helms sostiene, con buenos argumentos, que El Señor de los Anillosconstituye una ampliación del Hobbit hecha a la luz del Silmarillion, y de algún modo sintetiza todo el mundo tolkeniano.
Por fin, Tolkien remitió a Unwin el manuscrito de más de un millón de palabras, luego de que otro editor lo hubiera rechazado. Afortunadamente, el Unwin que ahora presidía la editorial era aquel mismo Rayner que, siendo niño, había elogiado al Hobbit, y decidió correr el riesgo de publicarlo. Por su parte, Tolkien no era muy buen vendedor, porque se presentaba así: “Mi obra se me ha ido de las manos. He producido un monstruo: una novela inmensamente larga, compleja, amarga y terrorífica: bastante inadecuada para los niños, si es que resulta apta para alguien…”
Cuando Unwin se atrevió a publicar la obra, en 1954, no sospechaba que a largo plazo sería un excelente negocio, con muchos millones de lectores. Hasta 1965, las ventas no fueron demasiado notables, pero entonces los estudiantes norteamericanos la descubrieron.
Cuando ya había miles de lectores en los campus universitarios, la editorial ACE, amparándose en que la legislación norteamericana no reconocía los derechos de autor de obras no registradas en Estados Unidos, lanzó una edición que sería calificada de “pirata”. Tolkien debió enfrentar una verdadera batalla legal, apoyado por una liga de lectores formada para boicotear a los oportunistas y promover una nueva edición (Houghton-Mifflin y Ballantine, 1965) que el autor recomendaba comprar “si se quiere ser cortés con los autores vivientes”.
Fue el comienzo de la apoteosis: Tolkien ingresó en la cultura de masas y su nombre se hizo mundialmente famoso. Como Bilbo Baggins, se hizo rico en la vejez, comenzó a ser un mito y ocupó el centro de la polémica que dividiría a los críticos. Su obra no admitía términos medios: unos la adoraban y otros la execraban.
Arte Poética
Tolkien era un filólogo de raza, uno de esos lingüistas capaces de sentir el hechizo de “la palabra”, según dijo su discípula Simone d’Ardenne. Desde la infancia, sintió una peculiar delectación por el sonido de las palabras y la figura de las letras: en sus años escolares, jugaba a inventar lenguajes secretos para comunicarse con sus amigos. Cuando ya era estudiante universitario y escribía parodias en gótico o sajón, comenzó a construir como por juego, dos lenguas imaginarias: el Quenya (derivado del finlandés) y el Síndarin, formado sobre el modelo del galés. Como si fueran lenguas clásicas, las dotó de un antecesor común, el Eldarin, que cumplía el papel que jugó el indoeuropeo para el griego y el latín. En la ficción, el quenya sería la lengua de los Altos Elfos, y el síndarin la de los Elfos Grises. Ambos idiomas tienen sus caracteres, vocabulario, etimologías y gramática, que pueden hallarse en el descomunal apéndice de El Señor de los Anillos. Allí también está el alfabeto rúnico (el cirth), atribuido a los enanos. Los sonidos y cadencias de cada una de estas lenguas, a la cual deberíamos añadir la de los ogros, les caben admirablemente a la idiosincrasia de cada pueblo y por sí solos permiten imaginar el carácter de quiénes los hablarían. Tolkien aseguraba que toda su creación tenía un origen lingüístico: una vez estructurados sus dos idiomas ficticios, había surgido la necesidad de imaginar a quienes los hablaban, creándoles una historia y una geografía.
A partir de 1919, Tolkien comenzó a escribir un diario personal con los caracteres del alfabeto de Rúmil, que luego atribuiría a los elfos. Esto iba a darle no poco trabajo a los biógrafos, pues a lo largo de los años cambió más de una vez el valor fonético de las letras.
Max Müller (un autor con quien Tolkien discrepaba) había definido al mito como una “enfermedad del lenguaje”: entendía que las entidades míticas surgen a partir de deformaciones lingüísticas, que acaban por personificarlas. Si esto fuera aplicable a Tolkien, sólo podría decirse que sus mitos son “enfermedades” lingüísticas tanto como la perla es una enfermedad de la ostra. Más que de una excrecencia aquí habría que hablar de una “floración”, el florecimiento de una prodigiosa imaginación lingüística que logró deducir, a partir del espíritu de una lengua toda una cultura.
Pero si los elfos surgieron por la necesidad de inventar un pueblo que hablara el quenya y el síndarin, otros actores surgieron sin premeditación alguna y fueron fácilmente incorporados al sistema: tal es el caso de Tom Bombadil, que era el nombre del muñeco con que jugaban los hijos de Tolkien; o de Bilbo Baggins, que viene de Miss Biggins, un personaje de los cuentos que inventaba para ellos.
En la misma época en que creaba sus lenguas ficticias, Tolkien había soñado con dotar a Inglaterra de un poema más ambicioso que el Beowulf, aspirando quizás a convertirse en el Homero inglés tardío. Desde que leyó a Shakespeare, deploró que el poeta no se hubiese atrevido (en Macbeth) a poner realmente en marcha un bosque inglés. Años después lo haría él, en la segunda parte de El Señor de los Anillos.
El poema épico que más lo fascinaba era el Kalevala finlandés, recopilado por Elías Lönnroth a fines del siglo XIX. Posiblemente le atrajera el carácter atípico de esta epopeya donde no hay cruentas batallas, los dioses parecen pacíficos granjeros, y su ocaso tiene más de elegía que de catástrofe.
Siendo profesor en Oxford, Tolkien formó un grupo (losCoalbiters) que se reunía para traducir el Kalevala: allí daba a conocer fragmentos de su obra a medida que la escribía.
La influencia del Kalevala sobre Tolkien se manifestó en muchos aspectos. En el Silmarillion hay rastros de la historia de Kullervo y la del Sampo. Nombres como Lemminkainen, Vaïnamoïnen o Tuonela, que gozan de difusión universal gracias a los poemas sinfónicos de Sibelius, resuenan familiares a los lectores de Tolkien, debido a estos voluntarios parentescos lingüísticos. “Ilmarin”, nombre del palacio de los Valar recuerda al del forjador Ilmarinen, uno de los dioses del panteón finlandés.
El núcleo del Kalevala fue compuesto a comienzos de la evangelización en el mundo escandinavo, y expresa la transición entre el paganismo y la fe cristiana, Cuando Marjatta ( la Virgen María) da a luz a quien será “el rey de Carelia” (Cristo),el viejo mago pagano Vaïnamoïnen comprende que ha pasado su hora y se marcha:
“Se enfureció Vaïnamoïnen
avergonzado y colérico
se marchó rápidamente
por la ribera del agua
cantó luego bellos cantos
y cantó por vez postrera.
Creó, cantando, un navío
nao de cobre con un puente.
Se sentó ante el gobernalle
se fue por las ondas claras…”
De un modo muy similar concluye El Señor de los Anillos. Al culminar la guerra, la celebración de la victoria sobre Sauron asume tonos elegíacos, no triunfales. Gandalf anuncia que
La Tercera edad del mundo ha terminado, y se inicia una nueva…
se acerca el tiempo de la dominación de los Hombres
y la Antigua Estirpe tendrá que partir o desaparecer…
Al fin, Gandalf es quien se marcha en una barca, como el sabio Vaïnamoïnen, llevándose consigo a Frodo, porque los tiempos heroicos han pasado.
Por último, es imposible para cualquier oído medianamente educado no reconocer el ritmo, la eufonía y las cadencias de los bellos poemas escritos en la imaginaria lengua élfica. Con ellos, Tolkien logra la hazaña de que el poeta sea no sólo el arreglador de palabras de un idioma histórico, atado a sus limitaciones y reglas, sino el creador de su propia lengua, como fue el sueño de ciertas vanguardias literarias. Los dos poemas que incluye El Señor de los Anillos, la canción de despedida Namarië y la letaníaA Elbereth Gilthoniel, son una muestra adecuada de esta experiencia.
***
Los argumentos de aquella decisiva plática que decidió la conversión de C.S.Lewis al cristianismo fueron retomados por Tolkien en el poema “Mythopoeia”, en el cual esbozó los fundamentos de toda una Poética.
En la mejor tradición platónica, el poema es un diálogo entre Misomythos (Lewis) y Filomythos (Tolkien). Lewis representa cierto deísmo erudito que suele ser más indulgente con los mitos paganos —de los cuales rescata sus valores estéticos— que con el cristianismo. Cree en Dios, pero le es imposible aceptar la idea de un Dios que se hace hombre y asume la muerte. Le impresiona la idea del sacrificio que encuentra en ciertos mitos nórdicos; pero aun así, se trata de mitos y los mitos “son mentiras, aunque sean mentiras sopladas por una trompeta de plata”.
A esto, “Filomythos” replica que los mitos no son “mentiras” sino aspectos de la Verdad. El Arbol es “un árbol” sólo cuando alguien le ha puesto nombre; antes, era sólo forma y color. Una estrella puede ser tratada poéticamente o vista como una esfera de materia que sigue una trayectoria matemática. Pero esto habla solamente de cómo los vemos y de las palabras que empleamos para describirlos. El lenguaje es invención acerca de objetos e ideas. Del mismo modo, el mito es invención acerca de la Verdad.
Si nosotros procedemos de Dios, los mitos que engendra nuestra imaginación habrán de contener necesariamente alguna chispa de la eterna verdad, la Verdad que está en Dios. Al crear mitos, el hombre se convierte en “sub-creador” y puede así aspirar a recuperar algo del estado de perfección que conoció antes de la Caída. Nuestros mitos pueden descarriarse, pero acabarán conduciéndonos, siquiera de manera vacilante, a puerto seguro. Porque el trasfondo de todos los mitos es el mismo. En cambio, “el progreso materialista sólo lleva al abismo de la Corona de Hierro”, al poder del mal.
“Señor —le dije— Por más enajenado que hoy se encuentre
el hombre no está tan perdido ni tan cambiado.
Des-graciado quizás, pero aún no des-tronado
Conserva los jirones del señorío que tuvo:
El hombre, sub-creador, Luz refractada
que desde un puro Blanco se astilla en muchos tonos
y se combina en formas vivas sin fin que van de un alma a otra.
Tolkien negaba que sus ficciones fuesen alegorías que remitieran a una circunstancia real determinada, a un pasado remoto o a un mundo paralelo: para él, eso hubiese sido hacer literatura didáctica. No se veía como “inventor” de historias sino como “descubridor” de leyendas.
Era muy parco en el uso de los temas religiosos y consideraba que sus amigos Lewis y Williams habían abusado de ellos. De allí la ambigüedad que desconcierta a los críticos miopes, incapaces de entender cómo, siendo Tolkien profundamente creyente, su obra no mencione a Dios ni al cristianismo. Pero si algo está fuera de duda es que sus ideas acerca de la creación literaria son inseparables de su visión religiosa.
Donde más claramente se formula esta Poética es en la conferencia sobre los cuentos de hadas que Tolkien pronunciara al ocupar la cátedra Andrew Lang de la Universidad de St. Andrews en 1938.
Esta disertación, más tarde desarrollada en un profundo y erudito ensayo, encierra toda una teoría de la ficción literaria. Su núcleo es el concepto de “sub-creación:” el mundo deEl Señor de los Anillos y el Silmarillion.
Para una concepción idealista, el arte es “creación”, despliegue de un Espíritu que se manifiesta a través del hombre, así sea el “espíritu nacional”. Para una visión humanista, que puede ser tanto agnóstica como atea, el arte también es creación, en cuanto trae novedad al mundo, aunque lo haga en el marco de un patrimonio cultural colectivo. También es posible pensarlo al modo romántico, como expresión de una individualidad privilegiada e irrepetible.
Tolkien pensaba que así como el lenguaje es invención, pues “descubre” algo acerca de objetos y situaciones aparentemente habituales, el “mito” es una “invención,” porque revela aspectos no manifiestos de una Verdad inagotable. De tal modo, si se concibe a Dios como único Creador, al hombre no le cabe otra tarea que colaborar en Su obra usando la imaginación para explorar las infinitas posibilidades que encierra la Creación. El hombre no es pues creador en términos absolutos, sino “sub-creador.” A partir de aquello que le ha sido dado, crea “mundos secundarios”. Completa y lleva a su perfección el mundo creado: y no lo hace sólo mediante el trabajo que transforma la naturaleza, sino también por el poetizar.
Esta concepción no es peculiar de Tolkien. Procede de la Escolástica, y forma parte de una larga tradición católica que se inicia con Dante, quien en el Convivio calificaba de non falsi errori a las ficciones poéticas. En nuestros tiempos, la hallamos expuesta de un modo casi idéntico por uno de los más importantes escritores argentinos de este siglo: Leopoldo Marechal. En un pintoresco simposio de arrabal, el poeta Adán Buenosayres sostiene que el poeta “está obligado a trabajar con formas dadas, y por lo tanto no es creador absoluto. Todo artista es un imitador del Verbo divino que ha creado el universo; y el poeta es el más fiel de sus imitadores, porque, a la manera del Verbo, crea nombrando”.
Tolkien sostiene que la fabulación es una de las principales funciones de la mente humana, aunque haya estado abusivamente asociada con la religión (como mitología) o con la infancia, en los cuentos de hadas. Esto último es un mero accidente en la historia de la educación.
Cuando la ficción cumple plenamente su cometido, crea una suerte de encantamiento que induce a la suspensión voluntaria de la incredulidad. El lector, el oyente o el espectador, ingresan a un mundo secundario con leyes propias. Algo es verdadero para ellos si cumple con las leyes del juego; no importa si las cosas ocurren así en el mundo primario o real. Por supuesto, a los niños les cuesta menos que los adultos, pero es lo que hace el fanático deportivo durante un partido, o el espectador del cine. Esa persona que en medio de la función mira su reloj representa la ruptura del hechizo, el retorno de la incredulidad.
La Imaginación es “el poder de dar a las creaciones ideales la consistencia de la realidad”; puede crear un mundo secundario al cual se accede con credulidad literaria (literary belief). Esta subcreación sólo es posible en el arte. Cualquiera puede usar la expresión “un sol verde” y son muchos los que pueden imaginarlo o pintarlo. Pero sólo el artista logra hacer creíble un mundo donde el sol sea verde: es un milagro que sólo se logra con “trabajo, pensamiento, y cierta artesanía élfica.”
Para Tolkien, la verdadera Fantasía no es escapista ni sirve de consuelo para los males de este mundo primario: es una manera de completarlo. Incluso puede permitirnos ver desde otra óptica la realidad cotidiana, como ocurría con aquel personaje de Chesterton que se asombra de la extraña inscripción mooreeffoc en la puerta de un bar, y luego descubre que estaba leyendo coffee roomal revés. A partir de ese momento, la anodina cafetería cobra un cierto encanto.
Desde este punto de vista, la ciencia ficción, que siempre pretendió disciplinar la fantasía, se presenta como “la más escapista de todas las literaturas”. Tolkien, que era un lector habitual de ciencia ficción, no dejaba de condenar su optimismo tecnológico y su culto al progreso: Acusaba a Wells de haber debilitado el “poderoso encanto del futuro distante” recurriendo a su “engorrosa e increíble máquina del tiempo”.
Tolkien descubre en la Sagrada Escritura un rasgo típico del cuento de hadas: el final feliz o eucatastrophè. Al negar el triunfo final del mal, de la destrucción o del fracaso, aun contra todas las evidencias cotidianas, nos permite vislumbrar el Gozo (Joy) y un Sentido que está más allá de la finitud de este mundo. Por eso se ofrece como evangelium, buena noticia.
Para Tolkien, el Evangelio no ha derogado las leyendas: las ha albergado a todas. En especial, el final feliz contenido en un “cuento de hadas” que abarca todas las leyendas posibles, una Historia que ha penetrado en la historia del mundo primario. Así, la Navidad trae la Encarnación, que es el final feliz de la aventura humana, y la Pascua de Resurrección, es el final feliz de la Encarnación.
Si se quiere comprender cómo pudo Tolkien dedicar la mitad de su vida a construir todo un mundo ficticio, sin contar con grandes expectativas de fama o tan siquiera de ser leído, habrá que tener en cuenta estas ideas. Evidentemente, era algo más que un juego.
Articulación del mito
Pese a su dispar trayectoria editorial, las principales obras de Tolkien se insertan en un marco mítico homogéneo, cuya coherencia se mantiene hasta en las obras menores. Es la cosmología, la historia y la geografía de un “mundo secundario” que hipotéticamente se sitúa en una era anterior a toda la historia conocida.
Se ha querido situar a la Tierra Media en el centro de la Tierra, en un planeta remoto o un mundo paralelo. De hecho, la expresión Middle Earth proviene del noruego Midgard: el “centro del mundo” de todas las cosmovisiones arcaicas. Según Tolkien, la Tierra Media no es más que nuestra Tierra, aunque “la acción se ha situado en un período de antigüedad imaginaria (aunque no completamente imposible) en el cual la forma de las masas continentales era completamente distinta”. En las lenguas élficas, “Tierra Media” se dice Endorë, Ennorath, y significa “tierra de los mortales”.
Tolkien no se propuso hacer ninguna alegoría y rechazó expresamente el paralelo que muchos quisieron hacer entre la Guerra del Anillo y la Segunda Guerra Mundial: “Si [ésta] hubiera inspirado o dirigido el desarrollo de la leyenda, seguramente el Anillo hubiera sido usado contra Sauron… Saruman habría fabricado su propio Anillo…y los hobbits no habrían sobrevivido ni siquiera como esclavos…”
Con El Señor de los Anillos Tolkien no se propuso hacer una obra apologética: se limitó a pintar un mundo sacral a punto de perder su inocencia paradisíaca, donde Dios no se nombra, porque su presencia está implícita en el marco del Silmarillion, donde los componentes cristianos son mucho más explícitos.
El mundo secundario concebido por Tolkien debe su credibilidad a ciertas leyes que Randel Helms resume así:
- El Plan Divino: para Tolkien, como para Bossuet, el desarrollo del mundo responde a un Plan de Dios donde todo, hasta las aparentes victorias del mal, apuntan a su salvación. “Los Hombres, a su debido tiempo, descubrirán que todo lo que hagan redundará al fin en gloria para Mi obra” dice Dios en el Quenta Silmarillion.
- El poder de los juramentos, maldiciones o profecías; esta es la única ley “mágica” del sistema.
- La Ley de Creatividad: Todas las criaturas están animadas por un impulso hacia la acción, para bien o para mal.
- El encantamiento de la Belleza: la belleza provoca dos reacciones: el amor (que espera respuesta) y el deseo, que aspira a la posesión.
Conocemos bastante de ese mundo secundario a través del Silmarillion, que contiene toda la historia de la Tierra Media. El texto conocido comoSilmarillion es a la vez un collage y una selección de textos diversos. Con la publicación de losCuentos inconclusos, iniciada en 1980, hemos llegado a conocer otros fragmentos, borradores y versiones descartadas que dan una cabal idea de la precariedad de esta síntesis. Incluso en la versión editada delSilmarillion se mencionan otros textos que apenas quedaron esbozados o nunca llegaron a escribirse, como el Narsilion (canción del Sol y de la Luna) o el Noldolantë, historia de la caída de los Noldor.
Veamos pues la estructura de la obra compuesta por Christopher Tolkien.
El texto titulado Ainulindalë (la música de los Ainur) equivale al Génesis bíblico, con interpolaciones del Exodo, de Ezequiel y de las Epístolas paulinas.
En el comienzo, sólo existe Eru (el Único), que es Dios. En la Tierra, Eru es llamado Ilúvatar, que en la lengua quenya significa “el más alto”. Es una equivalencia deliberada con El Shadday(el Altísimo) que aparece en Exodo 6,3.
Eru crea a los Ainur, los “que estuvieron con Él antes que cualquier otra cosa fuera creada”, animados por la Llama Imperecedera (el Espíritu Santo, según explicaba Tolkien). Los Ainur son seres espirituales creados, a mitad de camino entre los ángeles judeocristianos y los amesha spentaso hipóstasis divinas del zoroastrismo. Cada uno de ellos manifiesta algún aspecto de la omnipotencia de Dios, y todos hacen oír sus voces en la sinfonía celestial de Ilúvatar.
Pero el más brillante de ellos es Melkor (Lucifer), quien introduce el orgullo y la discordia en la armonía universal, pretende imponer su propia música y es apartado del plan divino.
Eru crea entonces “el mundo que es”, Eä. Este nombre procede del fiatcon el cual Dios le da el ser. Eä, en efecto, reproduce el fonema Yah, que en el hebreo bíblico significa “¡Sea!”.
Uno de los mundos de Eä es la Tierra, llamada Arda (Erde, Earth) en cuya construcción participan varios Ainur. La Tierra quedará sujeta a ellos, y serán llamados Valar, los Poderes del Mundo.
El Valaquenta (enumeración de los Valar) describe sus atributos, similares a las de los dioses del panteón védico o grecorromano: el mundo vegetal, las aguas, los minerales y los cielos tienen sus patrocinadores. Los Valar son catorce: siete parejas, la principal de las cuales la forman Manwë y Varda (Elbereth). Un grado más abajo están los Maiar, que son sus siervos y auxiliares. Sauron es un maia, siervo de Melkor.
Estos mediadores resultan algo ambiguos en un esquema monoteísta, y algunos no han vacilado en asimilarlos a “los dioses de la mitología pagana”. En realidad, más parecerían corresponder a otro paradigma, el de las jerarquías angélicas. Ainur, Valar, Maiar e Istari podrían ser los equivalentes de los Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones, Principados, Arcángeles y Ángeles, que clasificó el Pseudo-Dionisio y Santo Tomás asimiló a la teología. El propio Tolkien explica que Gandalf (uno de los Istari) sería “un ángel”. La gesta de esta jerarquía angélica ocupa toda la Primera Edad del Mundo, que se narra en el Quenta Silmarillion.
En cuanto se apagan los fuegos volcánicos de la Tierra recién formada, los Valar encienden luminarias en la cima de dos altas montañas para alumbrarla. Melkor, que desde el principio ha intentado obstaculizar su obra, destruye las luces y desde su fortaleza subterránea de Utumno comienza a maquinar la conquista de la Tierra.
Los Valar se afincan en la tierra de Valinor, donde el tiempo no transcurre. Allí, la valier Yavanna planta otras dos luminarias. Son los Árboles Gemelos Telperion y Laurelin, en los cuales se ha visto una alusión al Arbol del Bien y del Mal de que habla el Génesis.
Los Valar contienen a Melkor y lo mantienen encerrado durante tres eras, a la espera de un nuevo juicio.
Los Valar son agentes del plan divino, pero ignoran en qué momento aparecerán los verdaderos protagonistas, que estarán dotados de libre arbitrio. Su misión es allanarles el camino y guiarlos hacia su destino.
Impacientes porque la creación de los hombres se demora, los Valar intentan engendrar sus propios pueblos. Sin la autorización de Eru, el Vala Aulë crea a los enanos, y es perdonado. Yavanna le otorga el don de la palabra a sus criaturas, y engendra a los Ents, los “pastores de árboles”.
También nacen los elfos, los Primogénitos, que son puestos bajo la protección de Elbereth. Así como los enanos son afines al mundo mineral, los elfos se vinculan con el vegetal. Son inmortales, pero si se alejan de Valinor, se exponen a morir por accidente o por violencia.
Melkor es desencadenado, y seduce a Fëanor, el máximo artesano élfico. Fundador de las artes y creador del alfabeto, Fëanor es quien talla los tres silmarils, gemas mágicas que retienen un destello de la luz de los Árboles Gemelos.
Cuando Melkor destruye los Árboles, la oscuridad cae sobre Valinor. El vala caído cambia su nombre por el de Morgoth, hace engarzar un silmaril en su Corona de Hierro y comienza a levantar su fortaleza de Thangorodrim, en plena Tierra Media. Aquí se inicia la caída de los elfos. Por el pecado de Fëanor, se ha perdido el paraíso de Valinor: un acto vinculado con un Arbol, como en el Génesis.
Morgoth pervierte la creación, por odio a los Valar. De acuerdo con la tradición cristiana, el mal no tiene entidad, sino es una privación del Bien; el diablo no puede crear, sino apenas pervertir. De tal modo, Morgoth engendra sus huestes corrompiendo a seres que habían sido creados para otro destino. No “crea” sino “cría” (breeds) a los Ogros (remedo de los elfos) y a los Trolls, parodia de los Ents.
Parte de los elfos (los Noldor) emigran a la Tierra Media, pero Elbereth les impide regresar, ocultando a Valinor tras una espesa cortina de tinieblas.
Yavanna vuelve a cantar, y logra que los Árboles moribundos produzcan una flor y un fruto: estos serán Arien y Tilion, el sol y la luna. Sauron no podrá impedir que alumbren a la Tierra Media.
Ahora es cuando aparecen los Hombres, llamados Atani o Edain por ser de la estirpe de Adán. Los hombres poseen el Don de la Mortalidad, y tienen un alma inmortal. Apartándose del Génesis, Tolkien presenta a la muerte como una bendición, porque permite acceder a la vida eterna y no a la mera inmortalidad de los elfos.
Los hombres emigran hacia el Oeste y crecen bajo la tutela élfica. Sobre el final de esta era se desata la Guerra de las Joyas (los silmarils), en la cual luchan elfos, enanos y hombres contra las huestes de Morgoth. Sobre este fondo épico se recortan las historias de Beren y Lúthien y la de Eärendil.
La primera es el romance entre un hombre, Beren, y una doncella élfica, Lúthien. Ella se enamora de Beren y lo rescata de manos de Sauron, llevándose el único Silmaril que aún resta en el mundo. Como en la historia de Orfeo y Eurídice, Lúthien rescata a Beren de la muerte, pero le prohíben llevárselo a Valinor. Es entonces cuando ella decide renunciar a la inmortalidad, y por primera vez se mezclan las estirpes de elfos y hombres.
Recrudece la guerra y caen los reinos de Beleriand y Gondolin. Cuando Morgoth está a punto de dominar el mundo se hace preciso pedir ayuda a Valinor. Esa será la misión de Eärendil el marinero, quien se hace a la mar llevando en el palo mayor de su nave el silmaril de su abuela Lúthien. Eärendil atraviesa la Gran Oscuridad y logra apiadar a Elbereth.
La Guerra de las Joyas, por la cual los elfos han introducido la violencia en la Tierra Media, termina con la intervención directa de los Valar: un cataclismo que cambia la forma de los continentes y arroja a Morgoth al vacío para siempre.
La Segunda Era se relata en el Akallabeth, que retoma el mito platónico de la Atlántida. Pero aquí, el tema principal es la Caída del hombre: Akallabeth significa “los caídos”, mientras que Atlantis venía de Atlas y de una raíz que significa “sostener”.
Como recompensa por su participación en la Guerra de las Joyas, los hombres son llevados a la isla de Númenor, donde se multiplican y progresan libremente. Al cabo de tres mil años, cuando ya han construido una gran civilización, comienzan a envidiar la inmortalidad de los elfos y se rebelan contra la prohibición de acercarse a Valinor, cuya costa vislumbran en el horizonte.
Desaparecido Morgoth, el poder del mal cae en manos de su siervo Sauron. Ar-Pharazôn, el más ambicioso de los reyes de Númenor, abandona las tradiciones élficas y restaura el primitivo idioma de los hombres. Su poder es tan grande que somete a Sauron a vasallaje, pero éste lo seduce y lo persuade de tomar por asalto a Valinor para conquistar la inmortalidad.
Sauron, que ahora posee el secreto de los artesanos élficos, forja el Anillo Único que puede dominarlos a todos. Somete a los dueños de los nueve Anillos hechos por los hombres y los convierte en espectros a su servicio: los Nazgûl.
Incapaces de derrotar a Sauron, quien posee el Anillo maestro, los Valar invocan la ayuda de Eru, Dios Omnipotente, quien hunde a Númenor en el mar. De la catástrofe, sólo se salvan algunos Edain que han permanecido fieles. Esta es la estirpe de la cual saldrá Aragorn. En cuando a Valinor, es removida de este mundo y queda para siempre fuera del alcance de los hombres.
Los hechos narrados en El Señor de los Anillos ocurren durante la Tercera Era. Sauron será destruido en la Guerra del Anillo, en la cual participan todos los pueblos libres: elfos, enanos y hombres.
En esta guerra tendrán un gran papel los hobbits, de origen incierto pero reciente, y ciertos personajes angélicos de aspecto humano: son los cinco Magos (Istari). Uno de ellos, Gandalf, permanece fiel a su misión. Saruman, en cambio, se somete a Sauron. Luego de la destrucción del Anillo, Gandalf regresa a Valinor, pues ha llegado la hora de que los hombres asuman su destino y tengan su oportunidad. Es la Cuarta Era, que es la nuestra.
Los anillos del poder
En El Señor de los Anillos no hay una sino dos epopeyas paralelas que por un momento confluyen. La primera es de tipo tradicional, y su héroe es Aragorn. Ostenta todos los tópicos de la épica clásica: heroísmo, traición, un “descenso a los infiernos” y hasta una doncella guerrera de estilo nórdico. Los funerales de Théoden se celebran luego del desenlace, como los de Héctor en la Ilíada.
La otra, epopeya es la de los hobbits, pequeños hombrecitos comunes que salvan al mundo no por el heroísmo sino por el sacrificio. Su héroe es Frodo, el portador del Anillo. No es valiente ni decidido, pero se mantiene fiel a la misión que le han dado. Se lo ha caracterizado como un “héroe suficiente que persevera”.
Frodo y Sam comienzan siendo simpáticos e ingenuos, pero van cobrando estatura moral a lo largo de la novela. Cuando Frodo está a punto de sucumbir el realista Sam es quien lo sostiene, aunque al cabo sus caminos se separan. Sam vuelve a su vida apacible y Frodo es apartado del mundo.
En la épica pagana el héroe supera todas las pruebas para desbaratar a sus enemigos, conquistar el poder y alcanzar la merecida gloria. Aquí, ocurre todo lo contrario: no se trata de obtener el poder sino de destruirlo, para que los pueblos puedan seguir siendo libres. Aunque abundan los combates heroicos, las mayores victorias son las espirituales: el segundo volumen se abre con el episodio de Boromir, quien poco antes había sucumbido a la tentación, traicionando a los suyos. Boromir se redime sacrificándose por sus amigos: esa es su victoria.
En todo este esquema, abundan los simbolismos bíblicos y las simetrías, que por momentos parecen configurar un esquema dualista. Así, a los Nueve Nazgûl que están al servicio del Mal se le oponen los Nueve de la Compañía del Anillo, donde están representados todos los Pueblos Libres. A la pareja que forman Frodo y Sam se contrapone la de Saruman y Gríma; a la de Gandalf y Saruman, la de Frodo y Gollum.
Sauron, el demonio, es representado como un Ojo sin párpados, símbolo de una Mirada implacable, desprovista de amor. Los colores de sus estandartes son el negro y el rojo, los colores de la rebelión y la nada. En el bando del bien, predomina el blanco.
Tom Bombadil, Baya de Oro y los Ents encarnan las fuerzas de la naturaleza no contaminadas por la Caída.
El cruce del vado de Rivendell y la casi milagrosa salvación de la Compañía por obra de Gandalf recuerda el cruce del Mar Rojo por el pueblo hebreo. A Elbereth se la representa como una figura femenina vestida de blanco que desde lo alto abre los brazos para recibir las súplicas de elfos y hombres, como mediadora entre ellos y Dios. Sam la invoca cuando están en peligro; los poemas A Elbereth Gilthoniel y Namarië, que le están dedicados,son verdaderos himnos marianos.
El lembas o “pan del camino” que Galadriel entrega a Frodo y le permite subsistir hasta el fin es una figuración de la Eucaristía, así como Galadriel “podría serlo” de la Virgen, según le confiara Tolkien a su amigo el profesor Mroczkowski.
El símbolo del Anillo merece una consideración especial. Era casi forzoso que, por tratarse de una extensión de El Hobbit, el núcleo argumental girara en torno de un anillo. Pero ese mismo anillo mágico que en el cuento sólo servía para que Bilbo se volviese invisible se convierte aquí en una metáfora de la alienación, un símbolo de la ambivalencia del Poder.
Cuando algún crítico señaló que le recordaba al anillo del Nibelungo, Tolkien se limitó a responder que ambos sólo tenían en común el hecho de ser redondos.
Sin embargo, existe un precedente clásico: es el anillo de Giges que imaginó Platón[29]. En el mito platónico, Giges descubre un anillo que es capaz de volverlo invisible. Sintiéndose impune, pierde todos los escrúpulos y se pervierte. No es sólo un sueño de omnipotencia sino de una suspensión de la responsabilidad.
Los anillos de Poder enajenan a quien los posee. Se dice que han sido forjados por los herreros de Eregion, que “deseaban conocerlo todo […] y esa inquietud los hizo caer en manos de Sauron”. Los anillos anulan el Don de la Mortalidad: “un mortal que conserva uno de los Grandes Anillos no muere, pero no crece ni adquiere más vida. Simplemente, continúa hasta que al fin cada minuto es un agobio [y] el Anillo lo posee a él.” El deseo de conocerlo todo sólo para dominarlo es signo de corrupción: “aquel que quiebra algo para averiguar como es, ha abandonado el camino de la sabiduría”. La corrupción de Saruman se revela en el frenesí transformador que impone en sus dominios: es la desmesura revolucionaria que acaba aboliendo las antiguas libertades de la Comarca, destruyendo la belleza y envenenando la convivencia.
El Anillo ejerce su atracción sobre todos. Hasta el pacífico Bilbo está poseído por el deseo de conservarlo. Boromir confía que logrará ponerlo al servicio del bien, y la codicia lo pierde. El propio Frodo, quien ha sido elegido para destruirlo, vacila sobre el final.
Recién ahora se comprende cual es el papel que tiene reservado Gollum en el plan divino. Será precisamente él, el personaje más deleznable quien hará posible el cumplimiento de la misión.
Para quedarse con el Anillo, Gollum (Sméagol) mató a su hermano, como Caín a Abel. Pero Gollum no sólo será Caín, sino también Judas y el Tentador.
Poseído por el Anillo, Gollum-Sméagol se convierte en un despojo, un espectro consumido por el deseo. Habla un extraño lenguaje sibilante, siempre en tercera persona, porque teme la luz y sólo dialoga consigo mismo. En sus soliloquios se enfrentan las dos mitades de su personalidad escindida. Sólo usa el “yo” en los escasos momentos en que recupera la sinceridad y la veracidad
Frodo lo perdona una vez, pese a no confiar en él. Gollum es quien le consigue alimento y lo toma bajo su protección. Pero también lo lleva a una trampa. Frodo no es cándido, pero sabe que hay que perdonar setenta veces siete.
Al comienzo, se había preguntado por qué no matar a Gollum y extirpar así el mal de raíz: esa sería la solución “revolucionaria”. Pero Gandalf le contesta: “Muchos de los que viven merecen morir y muchos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, porque ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos…
En efecto, es Gollum quien arrebata el anillo a Frodo cuando éste acaba de sucumbir a la tentación y se dispone a quedarse con él; su ceguera egoísta, que lo lleva a destruirse antes que desprenderse del anillo, se vuelve providencial para que, pese a todo, la misión se cumpla: “¿Recuerdas las palabras de Gandalf? Si no hubiera sido por él…no habría podido destruir el Anillo. Y el amargo viaje habría sido en vano, justo al fin. ¡Entonces, perdonémoslo! Pues la Misión ha sido cumplida, y todo ha terminado”
La figura de Frodo se va ennobleciendo a medida que deja atrás sus debilidades y se entrega a la Misión. Sandra Miesel no vacila en llamarlo a Christ figure. Cuando Sam lo encuentra en las mazmorras de Barad-dûr, Frodo está desnudo y sufriente; los ogros acaban de disputarse sus vestiduras. “Tengo sed” le dice a Sam más adelante. A medida que se acerca a su destino, abandona toda protección: se deshace de la cota de malla y se quita el disfraz con el cual acaba de salvarse. Por un momento, confía demasiado en sus fuerzas, y se convierte en una figura severa e insensible. Es el instante en que está por sucumbir proclama “¡El Anillo es mío!”. Sólo la intervención de Gollum impide que traicione su misión.
***
Cuando la primera generación de lectores caía bajo el hechizo de El Señor de los Anillos y Edmund Wilson lo condenaba por ser irremediablemente “juvenil”, muy pocos críticos atinaron a discernir su sentido. Uno de ellos fue Bernard Levin, quien en una de las primeras recensiones lo describió como “una obra reconfortante en estos días agitados, porque nos confirma que los mansos heredarán la tierra”.
A los héroes que libran su guerra contra el mal, aun con el auxilio de fuerzas superiores, todo su valor no les alcanza para definir la lucha. La victoria sólo se torna posible gracias a los seres menos heroicos que pueblan la tierra. Esto es, gracias a su entrega inocente a la voluntad divina, cuando ya no confían en el poderío material y han dejado atrás toda ambición.
Es curioso que aun después de conocerse ElSilmarillion se siguiera sosteniendo que El Señor de los Anillos describe un universo puramente secular. Pese a las réplicas de Tolkien, los críticos y los lectores agnósticos parecen inquietarse con la posibilidad de haber disfrutado de una obra cuya inspiración es profundamente religiosa.
Los más objetivos, como Paul Kocher, admiten este hecho, haciendo la reserva de que si bien en la obra no hay culto, templos ni dioses, toda ella está atravesada por la “ética cristiana”. Otros, se empecinan en el positivismo crítico, y siguen sosteniendo que El Señor de los Anillos es “una obra a-tea, sin dioses ni Dios”.
Un crítico llega a afirmar que la obra no es “teológica” en su estructura ni en su temática: se mueve en “el mundo sombrío y básicamente pesimista de las sagas” cuyos valores heroicos se oponen radicalmente a los cristianos. Otro opina exactamente lo contrario: que la escatología de Tolkien no es la del mito nórdico; aunque no mencione a Dios ni a Cristo, El Señor de los Anillos “una obra profundamente cristiana”. Otro crítico se complace de hallar “un mundo donde Dios sigue vivo y el hombre todavía es responsable, un mundo alusivo pero no del todo ilusorio (allusive but not at all illusive)”.
Todavía cabe escuchar a Tolkien, quien siquiera como autor tenía algún derecho a opinar. En una carta a un amigo sacerdote, que había elogiado su obra como “un libro que gira en torno de la Gracia”, aseguraba Tolkien:
“El Señor de los Anillos es, por supuesto, un obra fundamentalmente religiosa y católica: en su origen, lo fue inconscientemente, y más consciente en la revisión, porque el elemento religioso está enteramente absorbido en la trama y el simbolismo.
La obra, que más de una vez ha sido superficialmente interpretada como una epopeya maniquea de lucha entre el Bien y el Mal, pertenece al género de las Moralidades y Misterios medievales; es una profunda creación inspirada por la fe. Su influencia ha sido tan grande que parece haber engendrado una pléyade de imitadores, sin duda demasiados.
Si excluimos a una figura como Ursula K. Le Guin, que en sus novelas del ciclo de Terramar ha construido un mundo consistente, aunque fundado en una filosofía hermético-taoísta opuesta a la de Tolkien, la mediocridad de la mayoría de los imitadores llega a empañar a su modelo. Por lo general, acaban complaciéndose con los climas mágicos e irracionales donde el mal acaba siempre por triunfar.
La obra de Tolkien, construida desde supuestos muy explícitos, se abre a toda una tradición espiritual. Partiendo de una peripecia heroica no exenta de ironía, crece hasta transformarse en una odisea ética. Ese mundo que para muchos no es más que “mentira” se vuelve “verdadero” para el espíritu. Casi podríamos decir que merecería ser real.
La hoja, el árbol,
la Fuente y la Montaña
Al cumplirse un año de la muerte de Tolkien, su familia hizo celebrar una misa en su memoria. El celebrante, uno de los hijos del escritor, quiso que junto a los textos litúrgicos se leyera el cuento “Hoja, por Niggle” por considerarlo la mejor expresión del sentido que Tolkien le había dado a su empresa.
Este cuento encierra tanto un proyecto de vida como una justificación del poeta.
Tolkien lo escribió de un tirón, un día en que despertó con toda la historia ya compuesta en su mente. Corría el mes de setiembre de 1939 y Hitler estaba invadiendo Polonia, pero Tolkien solía contemplar un álamo de gran ramaje que se veía desde su ventana. Un día lo descubrió podado sin piedad y al siguiente vio abatir su tronco sin justificación. Nadie, salvo él y un par de búhos, parecían lamentarlo.
La historia de Niggle es alegórica, y algunos la hallarán excesivamente didáctica. En cierta medida equivale aEl Gran Divorcio, de C.S.Lewis, que también narra un viaje por el cielo y el infierno, resuelto con mucho más retórica.
El texto de Tolkien resulta convincente precisamente porque evita caer en la grandilocuencia y conserva cierto tono ingenuo. Es casi un proyecto de vida, si consideramos que Tolkien recién comenzaba a internarse en la Tierra Media.
Niggle significa “minucioso”. La elección de este nombre para el protagonista parece una auto-ironía de alguien tan obsesivo como Tolkien. “Parish” es el vecino (neighbour) de Niggle: un término que también significa “prójimo”. Por otra parte, parish es “parroquia” y por extensión alude a la comunidad, incluyendo al prójimo con quien cada cual tiene que convivir.
El árbol que pinta Niggle va creciendo a pesar de que él sólo se había propuesto pintar una hoja en el viento. Entre sus ramas asoman ignotos paisajes y revolotean insospechados pájaros, tal como ocurriría con el mundo de Tolkien. Para apreciar la fuerza de esta alegoría hay que pensar que el autor recién había escrito los primeros nueve capítulos deEl Señor de los Anillos y aun le restaba vivir unos cuarenta años.
Niggle no tiene tiempo para otra cosa que no sea su obra. Cuando llega la hora de emprender el Viaje (la muerte) se lamenta de no haber podido acabarla y deplora que los problemas de los demás lo hayan quitado tanto tiempo.
La pregunta es: ¿cómo puede sentirse justificado ante Dios y la comunidad quien ha dedicado su vida a una obra desmesurada que sólo a él parece interesarle, carece de cualquier utilidad práctica y hasta le ha hecho descuidar sus deberes hacia los demás?
La sociedad acaba por considerar inútil su existencia, y el propio Dios vacila antes de sacarlo de un purgatorio común, anodino y burocrático, para llevarlo al mundo que el pintor ha creado, a la vista de unas Montañas que sugieren la eternidad.
Aquí la crítica positivista, haciendo caso omiso del hecho de que el autor creía en la otra vida, suele caer en la ambigüedad. Tras afirmar que el cuento “no trata del cristianismo” ni “de Dios”, se asegura que “los valores y actitudes que ‘Hoja, por Niggle’ comparte con el cristianismo no sugieren, desde luego, que el relato sea una alegoría religiosa. No trata de Dios, sino del artista…”
Si el cuento tratara explícitamente de Dios y del cristianismo sería más catecismo que cuento, pero en obras como esta la ficción no es mero juego imaginativo sino metáfora de lo que el autor tiene por certeza.
Niggle es enviado a un purgatorio desprovisto de truculencias dantescas, salvo el tedio, la tristeza y la privación de libertad. En él madura espiritualmente hasta entender el punto de vista del hombre común (Parish) y el relativo valor que tiene la realización personal frente al deber de la caridad. Es Don Quijote que descubre a Sancho cabalgando a su lado, y Sancho que se ve transfigurado en Quijote. También son Frodo y Sam.
Niggle es juzgado por una Voz severa (el Padre) y otra firme pero comprensiva (el Hijo). Se lo acusa de “haber perdido el tiempo” sin siquiera haberse divertido, y ni haberse preparado para el Viaje. Pero la otra Voz recuerda que supo escuchar muchos llamados hechos a su conciencia.
Así es como Niggle es destinado a vivir en su propio mundo, donde está la Fuente de vida y se vislumbran las Montañas. Pero a su lado está Parish, el vecino cojo, rescatado en los valores que ocultaba su mediocridad. Niggle se salva por haber ayudado a Parish, y Parish se salva por haberse acercado a Niggle. Nadie se salva sólo.
Se da entonces el contrapunto entre el más allá, donde la subcreación de Niggle resultó “útil” como pasaje a la eternidad, y el mundo terrenal, donde se entabla una cruda polémica sobre su “inutilidad”. Se dice que Niggle ha sido “un bueno para nada”; que su obra no tiene valor comercial; que ha pintado flores, que no son otra cosa que el sexo de las plantas…
El único que es capaz de defender a Niggle es alguien tan “inútil” como él, un maestro de escuela. El vestigio de belleza que Niggle ha traído al mundo queda reducido a su mínima expresión: vuelve a ser una hoja, que recala por un corto tiempo en un museo de provincia y acaba quemada en un incendio.
La única inmortalidad deseable para el artista y su obra era descansar en medio de la belleza que supo intuir, aun sabiendo que la fama pronto lo abandonaría, y que el mundo se olvidaría de él. Algunos artistas aspiran a quedar en la historia: otros sólo se conforman con la eternidad.
El mundo no ha sido tan injusto con Tolkien como con Niggle. Pese a sus preocupaciones, vivió lo suficiente como para terminar su obra. Desconocido hasta la vejez, hoy son millones quienes lo aclaman. ¿Por cuánto tiempo? Aun cuando alcanzara la gloria suprema de un escritor, que es convertirse en anónimo y diluirse en la tradición, su recuerdo acabará por desaparecer.
Tolkien lo sabía, y aspiraba a que su mundo, el mundo que germinó en su mente, no muriera con él. De algún modo, levantó su propio y piadoso purgatorio, en el cual sin duda merece estar.
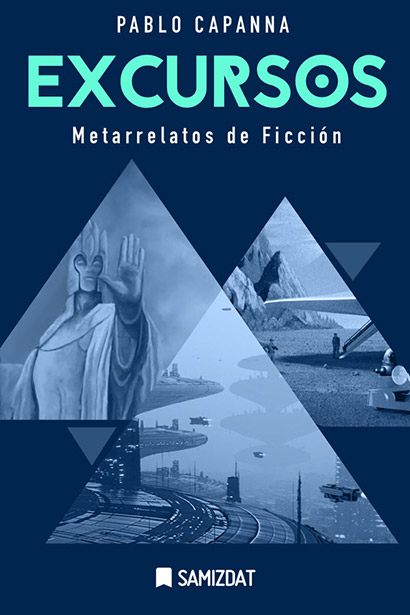
Solo en formato electrónico (Epub, Mobi o Pdf) en:

Compra rápida, sencilla y segura con Mercadopago a través de Tiendaebook.
Link: Excursos en TIENDAEBOOK
Por consultas o sugerencias escribinos a: edicionessamizdat@pablocapanna.com.ar
