Nuestra filosofía se ha vuelto filología, porque enseñamos a disputar más que a vivir…
Séneca
Los androides están controlando la televisión.
Philip K. Dick
La aceleración de la historia
En estos tiempos la fabricación de la historia, por decirlo así, se efectúa en grande;
por eso su ritmo se acelera extraordinariamente. Según ciertos cálculos, casi cinco veces.
Karel Čapek, La guerra con las salamandras (1937)
Eric Hobsbawm definió al siglo Veinte “corto” (1914-1989) como un breve pero intenso ciclo de cambios revolucionarios, acelerados por dos guerras de alcance mundial que pueden ser vistas como fases de un solo conflicto.
En el curso de este proceso, que hizo tambalear todas las certezas de la Modernidad, se desató una severa crisis de sentido, que apenas admitía comparación con aquella que siete siglos antes había precedido al nacimiento de los tiempos modernos.
El siglo Veinte fue uno de los más paradójicos que se recuerden. Así como supo alcanzar las cumbres más altas del conocimiento, también fue capaz de hundirse en los peores abismos de la perversión colectiva. El siglo de Einstein y Planck fue también el de Auschwitz y el Gulag.
En el transcurso del siglo Veinte, el patrimonio de la civilización creció en una proporción apenas comparable con los logros de la revolución científica del XVII. En apenas cien años nuestra visión del mundo se distanció de Newton casi tanto como éste se había distanciado de Aristóteles.
En el lapso que abarca una sola vida humana, la ciencia y la tecnología atravesaron no menos de dos revoluciones, cuyas consecuencias llegaron a hacerse sentir en el planeta entero.
El átomo, que era indivisible por definición, se deshizo en una nube de partículas. La materia se volvió energía y la energía se materializó. Se comenzó a pensar que las cuatro fuerzas fundamentales del mundo físico podrían ser una sola.
El espacio dejó de ser homogéneo para deformarse de manera caprichosa cuando desapareció el éter, el último baluarte del mecanicismo.
El universo volvió a ser finito; si bien había estado expandiéndose desde ese instante inicial que llamamos Big Bang. Había tenido un comienzo y presumiblemente tendría un final.
El principio de continuidad, que había sido el eje de la Gran Cadena del Ser, caducó cuando los cuánticos descubrieron que la naturaleza daba saltos, a pesar de Leibniz.
El determinismo de Laplace fue herido por el principio de incertidumbre y las leyes físicas se volvieron estadísticas. Se comenzó a pensar en los procesos no lineales del caos y la complejidad.
Nuestros sentidos se expandieron como nunca gracias a las prótesis tecnológicas que nos dieron la electricidad, su hija la electrónica y su nieta la informática.
La biología molecular refutó a Kant, quien consideraba imposible que la mecánica pudiese explicar siquiera una brizna de hierba. Aprendimos que la vida obraba como el demonio de Maxwell, porque era capaz de crear orden y de burlarse de la entropía.
La genética nos permitió acceder a nuevos capítulos del libro de la Naturaleza, que resultó ser un texto de precisa sintaxis escrito con sólo cuatro letras. El software de la vida y el genoma de las computadoras no eran otra cosa que textos.
Sobre esa inesperada convergencia se levantó el nuevo paradigma. El mundo dejó de estar regido por la mecánica, y su aparente solidez se diluyó en flujos de datos. Todo, desde los árboles hasta los electrodomésticos, se resumía en información.
Los cambios fueron tan vertiginosos que la visión del mundo que construía la ciencia se fue haciendo cada vez más incomprensible para ese hombre común que recién acababa de digerir a Newton. Los físicos relativistas se habían esforzado por hacer inteligibles sus ideas, pero los cuánticos ni siquiera se molestaron en hacerlo, y nos arrojaron a un universo surrealista donde el gato de Schrödinger le sonreía al gato de Cheshire y la lógica de Lewis Carroll derrotaba a la de Euclides. Los físicos conjuraron a los fantasmas cuánticos, fingieron que era posible levantarse del suelo tirando de los cordones de nuestros zapatos y se inspiraron en James Joyce para hablar del sabor, el color, la extrañeza y el encanto de los quarks.
Para el lego, el cuadro que se compuso con este mosaico de teorías resultaba tan poco comprensible que llegaba a hacerse inhóspito. El hombre de la calle vivía inmerso en la tecnología, pero podía llegar a sentirse tan extraño en este mundo como ese antiguo gnóstico que se veía exiliado aquí abajo.
Pero esto no era todo: por fascinante que fuera la nueva cosmovisión y por más útiles que fueran las aplicaciones de la ciencia, ésta no parecía tener respuesta para una crisis ética cuya profundidad quizás fuera mayor que aquella que había signado la caída de la Cristiandad medieval.
La Modernidad, que había deificado al Hombre, tuvo que reconocer que las mayores catástrofes del siglo, desde los genocidios hasta los desastres ecológicos, se debían a la acción humana. Los desastres ya no eran sólo naturales, como el terremoto de Lisboa, sino tecnogénicos como Chernóbil. La persistencia del mal en el mundo ya no podía cargarse en la cuenta de un Dios que había sido dado por muerto, ni tampoco de una Naturaleza que creíamos definitivamente sometida.
El total de víctimas de las calamidades causadas por el hombre durante el siglo XX —guerras, hambrunas, persecuciones y genocidios— equivalía al total de la población europea del año 1800. Las guerras del siglo pasado mataron un promedio de cien personas por hora y se cobraron más vidas que todas las catástrofes naturales. Hubo desastres inéditos como el genocidio armenio, la Shoah judía, los crímenes de Stalin y el abrasamiento de Dresden, Hiroshima y Nagasaki, que superaron en desmesura a toda la ferocidad conocida.
Se hubiera dicho que, más allá del discurso ideológico, la gigantomaquia de los totalitarismos era un eco de la colisión subterránea entre el frente antrópico y el alogénico. El momento más agudo de este choque de cosmovisiones quizás haya sido el sitio de Stalingrado, donde se decidió la suerte de la segunda guerra mundial. En Stalingrado se enfrentaron una parodia del humanismo con una perversión del romanticismo, en un mundo que parecía definitivamente perdido para la tolerancia. Paradójicamente, la victoria no se definió sólo en términos de superioridad militar. Favoreció a aquellos que invocaron el arcaico y denostado sentimiento patriótico.
En la primera guerra mundial ya se había visto como el combate era reemplazado por el exterminio, desde que se comenzó a usar gases tóxicos para eliminar al enemigo como si fuese una alimaña. En la segunda, el ensañamiento de la lucha entre los que creían representar al Hombre y los que pretendían encarnar al Superhombre profundizó aún más la deshumanización.
La inversión de todos los valores, tanto cristianos como humanistas, hizo que la compasión y el respeto pasaran a ser los nuevos pecados. Himmler arengaba a las tropas SS diciéndoles que sólo la nobleza de su misión les permitiría vencer la natural repugnancia que sentirían al tener que matar a mujeres y niños. El diario del Ejército Rojo, preocupado por las violaciones masivas que cometían sus soldados, recomendaba odiar a las mujeres del bando enemigo, porque era preferible matarlas antes que sucumbir a su atractivo sexual.
Acabada la guerra y llegada la hora de la reflexión, el abismo del mal encontró su emblema en Auschwitz. En 1945 Hannah Arendt pensó que el genocidio sería el tema dominante de la filosofía venidera, pero Th.W. Adorno, que era más escéptico, estuvo más cerca de la verdad.
La guerra aún no había acabado cuando Horkheimer y Adorno anunciaron que todos los ideales de la Ilustración habían sido violados y que “el mundo completamente ilustrado irradiaba el desastre triunfante”. Pero después de preguntarse por qué había fracasado la Ilustración, optaron por hacer responsable a ese Dios que habían dado por muerto medio siglo antes. Remedando de algún modo a Voltaire, hablaron de las guerras y genocidios como si fuesen calamidades naturales. En nombre de la libertad le reprocharon a Dios que no hubiera impedido que los hombres usaran su libertad para el mal.
En esos días Adorno renegó de un Dios que había permitido que los hombres levantaran Auschwitz, Jankélevitch sentenció que el perdón había muerto en los campos de la muerte y Archibald MacLeish, jugando con las palabras God y good, abominó de un Dios que no hacía el bien. El argumento era tan retórico que ya lo había usado Eva Braun en una carta que escribió en el búnker de la Cancillería cuando los rusos estaban entrando en Berlín. La amante de Hitler no había dudado en decir que “en estos momentos resulta imposible seguir creyendo en Dios.[1]”
Más fiel al ideario de la Ilustración, Ernst Cassirer denunció que, como en todas las grandes crisis históricas, las fuerzas de la racionalidad habían claudicado ante “los poderes demoníacos del mito.”
Fruto de este debate, el texto de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal fue el mayor intento de teodicea que produjo el siglo XX. Arendt partía del hecho de que Auschwitz era algo cualitativamente distinto a todas las calamidades naturales, y que sus responsables no habían sido demonios sino hombres comunes. Su tesis fue trivializada y hasta hubo quien la acusó de culpabilizar a las víctimas. La cuestión fue dada por cerrada, y por omisión la Shoah pasó a ser un problema que sólo atañía a los judíos, para tranquilidad de las potencias vencedoras, que también cargaban con algunos crímenes de guerra.
Sobre estas precarias bases, esas Naciones Unidas que había soñado Kant volvieron a proclamar los derechos humanos, pero lo hicieron poco después de haber creado las armas que podían acabar con toda nuestra especie.
Con la única excepción de Emmanuel Lévinas, durante el resto del siglo XX la filosofía eludió tratar el problema del mal. En cuanto se hubieron cicatrizado las heridas de la guerra y renació el bienestar, el discurso dominante abandonó el tono trágico y se fue haciendo cada vez más cínico. La duda no se limitó a minar las ideologías, que habían justificado los peores crímenes: avanzó hasta erosionar los valores humanistas de la Ilustración. Recién después del 2001, cuando el absurdo golpeó sin aviso y dejó a todos estupefactos, Susan Neiman pudo volver a recuperar el tema del mal para la ética.
El humanismo y el nihilismo, como Ariel y Calibán, eran hermanos que habían crecido juntos en el seno de la Modernidad. Casi al mismo tiempo que Kant proclamaba la fraternidad humana y nos pedía respetar al semejante como si fuera otro sujeto, Sade ensalzaba el egoísmo e incitaba a la degradación mutua. Adorno y Horkheimer sugirieron que las pesadillas de Sade no eran más que la perversión del racionalismo moderno, pero es sintomático que la reivindicación de Sade se pusiera en marcha cuando Kant acababa de ser relegado al museo filosófico.
* * *
La construcción de un precario equilibrio de poder mundial insumió casi tres décadas, que paradójicamente fueron las más prósperas del siglo. Pero en todos esos años el mundo nunca dejó de temer una nueva guerra, que esta vez sería nuclear y amenazaría a toda la humanidad.
Quienes habían sobrevivido a la guerra mundial tuvieron que acostumbrarse a vivir bajo la amenaza del apocalipsis. Durante la mayor parte de sus vidas las personas nacidas en el siglo XX tuvieron que convivir con las armas nucleares, que despertaban el mismo terror que la ira de Dios en el crepúsculo de la cristiandad medieval.
Sin dejar de tener esta escatología como telón de fondo, el enfrentamiento de los grandes bloques ideológicos —ambos nacidos de la misma matriz antrópica— llevó a extrañas situaciones. Aquellos que vivían en la economía de mercado seguían confiando en el Estado como garantía de justicia, mientras que los que vivían bajo la tutela del Estado soñaban con la abundancia del mercado. De un lado del Muro los intelectuales criticaban el capitalismo, pero justificaban al socialismo “real” en nombre de la utopía. Del lado opuesto, fantaseaban con la libertad y la abundancia, haciendo caso omiso de las injusticias del mercado.
La carrera armamentista frenó la liberalización del bloque oriental y militarizó al occidental. Uno de sus efectos colaterales fue la revolución informática, que acabó por configurar un sistema que privilegia la economía virtual sobre la real. Mientras el capital se había sentido amenazado por el espectro de la revolución se esforzó por humanizar el trabajo y asegurar el empleo, pero en cuanto empezó a disiparse el terror nuclear optó por impulsar la automatización, para minimizar la fuerza laboral y maximizar las ganancias.
El comunismo arrastró en su caída a todos los ideales de progreso y justicia que había inspirado la Ilustración, al mismo tiempo que el capitalismo global parecía realizar el dogma marxista de la disolución del Estado. Pero al debilitarse el Estado se diluyeron el bienestar social y la educación popular. Las diversidades culturales comenzaron a homogeneizarse. Las tensiones que provocaba la exclusión fueron canalizadas hacia las reivindicaciones sectoriales, que eran más fáciles de satisfacer, y la sociedad se segmentó. Géneros, etnias y minorías ganaron reconocimiento, mientras que un amplio sector quedaba silenciosamente excluido del bienestar y los derechos.
Lo único que quedaba de las naciones era esa etnicidad que se había terminado de amalgamar en el Estado moderno. Con la descomposición del imperio soviético, el estallido de los autonomismos regionales y las guerras balcánicas de fin de siglo aparecieron los nacionalismos minimalistas, que reivindican nuevas y viejas identidades.
Todo aquello que en un primer momento fuera anunciado como “el retorno de lo Sagrado” resultó tan volátil que se agotó en el teosofismo de consumo de la New Age. Se volvió a hablar de religión cuando irrumpió en escena el terrorismo yihadista. Pero aquí tampoco se trataba de un renacer de la fe, sino de una reacción enantiodrómica a la globalización, tan antimoderna en sus fines como trans-moderna en sus medios.
Todos estos cambios fueron configurando una posmodernidad que resulta tan hiper como para, supra o trans-moderna. Con el ascenso de la modernidad la ciencia había ido ocupando el trono que hasta entonces había sido de la teología. En el fin de los tiempos modernos, la tecnología heredaba el prestigio de la ciencia, y al igual que aquella quedaba al margen de la crítica. Destronados el Dios relojero, la sabia Naturaleza y el Hombre deificado, el último ídolo llegó a ser la tecnología, que reemplaza al progreso por el cambio y la obsolescencia.
* * *
La generación que creció bajo la amenaza del apocalipsis nuclear no olvidaba las atrocidades del fanatismo ideológico y tendía a desconfiar de cualquier discurso que se lo recordara. Esto se tradujo en una reacción enantiodrómica similar a la que siglos antes habían provocado las guerras de religión. En aquellos tiempos el hartazgo por el fanatismo había favorecido la tolerancia y el espíritu liberal. Pero en las nuevas circunstancias, cualquier juicio de valor susceptible de ser llevado a la acción se tornaba sospechoso, lo cual favorecía al relativismo y al escepticismo.
Una irónica parábola de esto podemos encontrarla en El mundo que hizo Jones, una novela menor que Philip K. Dick escribió en plena Guerra Fría. En la novela, el mundo se está recuperando de una catástrofe nuclear, y para evitar nuevos enfrentamientos ideológicos ha sido impuesto por ley el Relativismo. Aquel que es sorprendido invocando al Bien, la Verdad o la Belleza, e incluso hasta quien se atreve a dar consejos, es condenado a trabajos forzados. Esta grotesca tiranía de la corrección política provoca el efecto opuesto, y pronto todos acababan aplaudiendo a un líder autoritario. Cuando Dick escribió esto pensaba en el ascenso del nazismo, pero su historia parecía anticipar la deriva de la modernidad hacia la trans-modernidad.
Después de la guerra y de la derrota del totalitarismo, la cultura académica quiso retomar el rumbo de la Ilustración y entendió que para evitar que renaciera el odio ideológico lo mejor era adoptar programas estrictamente “científicos.” El estructuralismo y el neopositivismo fueron los más exitosos, y sus ecos llegaron a hacerse sentir hasta en el arte, con el diseño funcional, la arquitectura “moderna” y la novela objetivista.
Pero esta nueva “filosofía científica” no se detuvo hasta aplicar el instrumental de la crítica a las debilitadas creencias humanistas sobre las cuales se intentaba reconstruir la civilización. La demolición del paradigma antrópico se inició cuando el estructuralismo, con el propósito de desdramatizar la historia, la dejó desprovista de sentido y de sujeto. Así como el neopositivismo soñaba con reducir todas las ciencias a la lógica y la física, el estructuralismo quiso fundarlas en la lingüística. Del mismo modo que los neodarwinianos reducían al individuo a mero portador del “gen egoísta”, Lévi-Strauss hizo del sujeto un mero soporte de las estructuras culturales. En una inesperada vuelta a Spengler, reemplazó la historia por la antropología y volvió a agitar el fantasma de la degradación entrópica. En Tristes trópicos afirmaba que
“la función del universo es fabricar entropía (…) “antes que ‘antropología’ había que escribir ‘entropología’, el nombre de una disciplina dedicada a estudiar ese proceso de desintegración en sus manifestaciones más elevadas.”[2] Siguiendo el programa estructuralista, Althusser se encargó de minar los cimientos del marxismo. Para acabar con el Marx juvenil y su pathos antrópico volatilizó al Hombre y lo reemplazó por las estructuras socio-culturales, con lo cual su antropología se naturalizó, se cargó de fatalismo y dejó de despertar pasiones.
[1] Cfr. Anthony Beever. Berlín, la caída: 1945. Trad.: David León Gómez. Barcelona. Crítica 2002
[2] Claude Lévi-Strauss, Tristes trópicos, Cap.40. Trad.: Noelia Bastard. Buenos Aires, Paidós 1988.
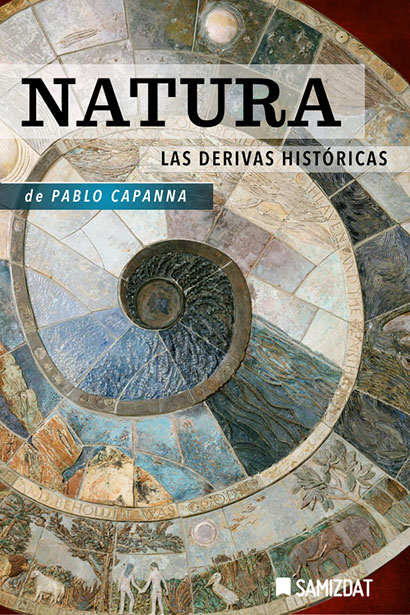
Solo en formato electrónico (Epub, Mobi o Pdf) en:

Compra rápida, sencilla y segura con Mercadopago a través de Tiendaebook.
Link: Natura en TIENDAEBOOK
Por consultas o sugerencias escribinos a: edicionessamizdat@pablocapanna.com.ar
