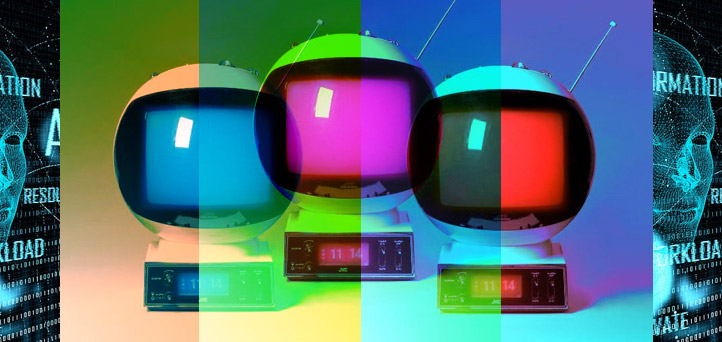
Si alguien pensara en crear un sindicato de pronosticadores quizás no tendría demasiados afiliados, pero contaría con una élite bien remunerada de futurólogos, cuyos aportes permitirían sostener a los profetas minoristas, como ser meteorólogos, tarotistas y columnistas políticos.
Es sabido que los ricos y famosos siempre vivieron preocupados por saber cuál sería su destino, lo cual hizo que tuvieran la costumbre de consultar a astrólogos y adivinos. Los reyes y emperadores tampoco dejaban de escuchar a los oráculos y arúspices del templo, quizás para neutralizar los sombríos augurios que les hacían los profetas más severos.
Por lo general, los pronosticadores tenían la prudencia de no hacer profecías demasiado precisas, para que los hechos no las desmintieran brutalmente. La ambigüedad siempre fue el seguro más eficaz contra el imprevisto, como lo demuestra el caso del Oráculo de Delfos, que nos cuenta Heródoto. Consultadas por el rey Creso de Lidia, las pitonisas de Delfos le informaron que si entraba en guerra con los persas arruinaría a un poderoso reino, pero no aclararon que hablaban del suyo propio. Una vez perdida la guerra, no admitieron reclamos.
Por cierto, Quienes más expuestos están a la refutación son esos meteorólogos que consultamos perentoriamente para saber qué tiempo hará el domingo. No siempre aciertan, pero considerando el escaso margen que tienen para rectificarse no dejamos de perdonarlos. Hasta ahora, el mejor recurso que han encontrado es el de pronosticar desastrosos tornados, porque saben que nadie se animará a protestar en caso de que fallen.
Más comprometidos están los gurúes económicos y los analistas políticos, pero estos cuentan con un amplio repertorio de excusas con que conformar a sus clientes. Sus escasos aciertos no sólo los festejan esos que han hecho negocios siguiendo sus consejos sino también aquellos otros que se salvaron por hacer todo lo contrario.
Por cierto, “es muy difícil hacer predicciones, sobre todo acerca del futuro”, dijo alguna vez Niels Bohr, que algo sabía de comportamientos cuánticos. Por si fuera poco, Bohr había sido arquero de un equipo de fútbol y estaba acostumbrado a conjeturar por dónde vendría la pelota. Pero la necesidad de tener alguna certeza en un mundo cada vez más incierto puede llevar a la desesperación: en esos casos, se han visto corporaciones multinacionales que contrataban a videntes y astrólogos.
En el otro extremo están los que se aferran al planeamiento racional y aguardan la llegada de una verdadera ciencia del futuro, si es que Niels Bohr y la indeterminación lo permiten. Es así como desde hace ya hace casi un siglo contamos con profesionales dedicados a anticipar el futuro a mediano y hasta largo plazo. Su pionero fue Oswald Spengler, el filósofo más vendido de la historia, quien hace cien años sembró el pánico con su Decadencia de Occidente (1923).
El gremio de pronosticadores consta de dos ramas: la de los escritores de ciencia ficción y la de los futurólogos profesionales. No pocas veces los dos sectores interactúan y en ellos tampoco faltan los que saben moverse de un campo al otro. Los escritores están amparados por la licencia poética, que les evita tener que rendir cuentas de sus predicciones, aun cuando les encuentren alguna incongruencia. Los futurólogos, en cambio, suelen reivindicar su fidelidad al método científico; no se olvidan de exhibir un currículo lleno de títulos, premios y cargos ejercidos, que sólo sirven para encarecer sus servicios. Son ellos los que hoy desempeñan el papel que antaño tenían los augures de la corte, pero con una importante diferencia: si fracasan, no son decapitados sino que deciden emprender una gira internacional. Hay una tercera categoría que se sitúa en un lugar intermedio; son los que eligen el camino del best seller, que es menos riesgoso y tampoco obliga a hacerse responsable de nada. Pueden llegar a tener buenas ventas, si logran convencer al lector de que ya han vendido millones. Dos o tres años después, nadie se acuerda de sus libros, que se van poniendo amarillos en las mesas de saldos. Pero ellos ya hace tiempo que disfrutan de un ameno retiro.
Las enciclopedias dicen que la futurología no es una seudociencia sino una disciplina seria, que nació durante la segunda guerra mundial. Casualmente esa fue la época en que se formaron esos escritores que le darían a la ciencia ficción su Edad de Oro. También se nos informa de que el padre de todos ellos fue H.G.Wells, lo cual no hace más que confirmar el parentesco que une a unos y otros.
Por un tiempo estuvieron de moda los futurólogos europeos, encabezados por Bertrand de Jouvenel, que sedujeron a los asesores políticos locales hablando de sus futuribles y futurables. Duraron poco en el centro de la escena y desde entonces no salen de un modesto segundo plano.
Los futurólogos norteamericanos, en cambio, tenían por empleadores al Estado y las consultoras del tipo Rand Corporation o Hudson Institute. En tiempos de guerra fría le ofrecían al Estado unos escenarios (nótese el término teatral) menos apocalípticos que los que sospechaba el público. Además, una vez que habían sido leídos en los despachos del poder, sus pronósticos se reciclaban en formato best seller. De tal modo, el contribuyente no sólo sufría las consecuencias de las políticas que ellos inspiraban, sino acababa pagando dos veces por lo mismo.
Su margen de acierto tampoco era demasiado amplio. Con total sinceridad Herman Kahn confesaba que con su metodología jamás hubiera podido prever el ascenso de Hitler y la crisis petrolera de 1973, es decir, ni la segunda guerra mundial ni los petrodólares. A pesar de eso había seducido a las autoridades hablándoles de las ventajas que podrían dejar una buena guerra termonuclear o la construcción de una represa en el río Amazonas que inundaría medio Brasil. Gracias a Dios, no le hicieron caso.
A la izquierda de Kahn estaba Alvin Toffler, que desde la cátedra universitaria aconsejaba a los pequeños emprendedores y al gran público. Toffler anunciaba la llegada de la Tercera Ola, que sería una tercera revolución industrial. No se adelantó demasiado a los hechos porque eso era lo que estaba ocurriendo, pero logró que su fórmula se hiciera tan popular como Primer Mundo, Subdesarrollo, Desarrollo sustentable y otros slogans pegadizos.
La ciencia futurológica pareció sistematizarse un poco más con las Megatendencias de John Naisbitt. Por un momento Naisbitt nos sedujo a todos con su legión de operadores que día y noche rastreaban toda clase de tendencias y actualizaban permanentemente sus pronósticos. Ellos nos permitirían anticipar los efectos remotos que provocaba aquella famosa mariposa que al mover un ala en un extremo del mundo provocaba un alza de precios en el otro extremo. Aun así, tampoco alcanzó a prever la caída del Muro, la globalización, el posmodernismo y Bin Laden.
En etapa siguiente llegó la hora de los apocalípticos. La generación hippie, que había estado más interesada en la revolución sexual que en la tecnológica, venía de prometer el fin de la historia y el paraíso terrenal, que llegaría con la Era de Acuario. Sólo les había faltado ponerse de acuerdo en cuanto a la fecha. Más decidido fue Francis Fukuyama, otro académico consultor, quien con la caída del Muro se apresuró en dar por terminadas las guerras y la mismísima Historia. Lo hizo con tan mala suerte que cuando su libro aún se estaba vendiendo empezaron las atroces guerras balcánicas de fin de siglo, y el poder mundial no dejó de mutar.
Con Yuval Harari volvimos a reencontrarnos con la profecía artesanal. Por fin podíamos contar con un genio inspirado que miraba al mundo desde lejos. Ya no hacía falta movilizar una tropa de operadores que avizoraran por dónde iban las tendencias; Google podía hacerlo mejor, encima gratis y al instante. Sólo se trataba de acopiar cierta masa de datos poco conocidos y noticias sorprendentes para extrapolar las posibles consecuencias. Ante la escasez de profetas eso era más que suficiente para convertirse en el huésped de honor en las cortes, los despachos y los salones. En realidad, a Harari sólo le preocupaba la próxima desaparición de ese Hombre que otros ya habían matado. Lo que viniera después lo tenía sin cuidado.
Actualmente, el gremio futurólogos parece haber sucumbido a la irrupción de los nuevos tecno-profetas del transhumanismo. De manera bastante puntual, nos vienen anunciando la llegada de la Singularidad para una fecha que no dejan de diferir. En esta versión tecno de la Era de Acuario, los hombres podrían elegir entre ser como dioses paganos o bien disfrutar de la eternidad en un chip de silicio. Tal como había ocurrido con los hippies, en esto los transhumanistas tampoco se ponen de acuerdo.
Se dice que la Singularidad ocurrirá en el momento en que las computadoras derroten a los cerebros. Inevitablemente, esto significará ya no solo el fin de la Historia sino el del propio Homo sapiens. A esa especie pertenecen los seguidores del transhumanismo, que no parecen haberse percatado del destino que les aguarda.
La llegada de la Singularidad se viene posponiendo de una década en otra. Hasta hace poco tiempo la fatídica fecha era el año 2020, pero hacía poco que había rebotado a fines de la década actual. Los augures informáticos no parecen haber estado muy versados en biología, porque no fueron capaces de prever la pandemia del Covid-19, que parece una Singularidad negativa.
Si con esto alcanza para dudar de la eficacia de los futurólogos, los escritores de ciencia ficción tampoco quedan muy bien parados. Los pocos que aciertan algo suelen ser los más intuitivos y no son precisamente los que ostentan grandes diplomas.
Mucho se ha ironizado con esos escritores que imaginaban unas computadoras grandes como dinosaurios, sin darse cuenta de que así como éstos habían resultado frágiles ante el cambio climático, las megamáquinas también correrían grandes riesgos. Nadie fue capaz de prever que el futuro estaría en manos de la computadora personal y del teléfono móvil, con excepción de Murray Leinster, que no era ingeniero ni futurólogo. Pero si Leinster estuvo cerca de imaginar las computadoras personales no hubo muchos que se atrevieran a pensar cómo influirían en nuestras vidas.
Quien más acertado anduvo fue un científico que aun siendo tan profesional como para ganarse un Nobel, incursionó en la literatura como simple aficionado. La Enciclopedia de la Ciencia Ficción de Clute y MacNicholls apenas menciona su nombre.
Hablamos del físico sueco Hannes Alfvèn (1908-1995), Premio Nobel de física en 1970 y fundador de la magneto-hidrodinámica. Con el seudónimo Olof Johannessen, Alfvèn publicó en 1966 La Saga del Gran Computador (Sagan aus dem stora datamaskinen). Gollancz la tradujo al inglés como The Great Computer: a Vision en 1968. Hoy apenas circula como e-book en inglés y en portugués.

Poco se ha hablado de esta novela-ensayo, una perla que los editores nunca pensaron reeditar porque ya era difícil que sorprendiera a alguien. Pero esta obra no fue el producto de la extrapolación científica sino del humor, un género que hoy tampoco goza de popularidad. Es una sátira sobre las computadoras de un tiempo en que aún nadie imaginaba los alcances que tendría la revolución informática, escrita por alguien que les tenía fobia.
Alfvèn no era un conformista. En tiempos de Guerra Fría participó de los movimientos antinucleares, dio cursos en la Unión Soviética y acabó por radicarse en California. En cuanto físico fue uno de los últimos en oponerse a la teoría del Big Bang y uno de los que más desconfiaron de las computadoras, a las que consideraba peligrosas para la creatividad. Fue así como, poniendo toda su inteligencia al servicio de estas fobias produjo esta sátira, que de tan familiar resulta inquietante.
La Saga del Gran Computador se presenta como un documento procedente del futuro remoto, a la manera de Olaf Stapledon. Esto ocurre mucho después de la Singularidad, cuando las computadoras ya son la especie dominante y los seres humanos sus mascotas. Como la historia la escriben los robots, la carne sólo aparece como precursora del silicio. Hay muchas páginas dedicadas a la era transicional (la nuestra) que muestran de qué modo los hombres se habían ido haciendo cada vez más dependientes de las “máquinas de datos.” Esta etapa terminaba en un colapso de la civilización. Un día “se caía el sistema” global y como los hombres ya no sabían vivir sin las máquinas recaían en la barbarie. En la etapa final ya había acabado la reconstrucción, esta vez dirigida por los cerebros electrónicos, y se ha podido realizar esa utopía que los humanos nunca habían podido crear.
El capítulo II está dedicado a lo que sería nuestro presente. Si omitimos algunos detalles técnicos (las fichas perforadas, las cintas grabadas, el espacio que ocupa la memoria y el teléfono celular, tan parecido a la radio pulsera de DicK Tracy, esto se parece a nuestro mundo.
Teletotal
En esos años, la industria no era lo único que se automatizaba. Las máquinas de datos estaban revolucionando todos los ámbitos de la vida y nos hacían avanzar hacia una sociedad mejor. Este progreso fue impulsado y acelerado por varios brillantes inventos.
Un gran paso se dio con la creación del Teletotal, que era esencialmente una combinación de teléfono automático, radio y TV.
Como la televisión producía una imagen tridimensional en color y sonido estéreo, uno tenía la vívida impresión de que la persona con quien conversaba estaba en el mismo lugar que uno. Esto facilitaba los contactos personales. Las personas no necesariamente tenían que asistir a una reunión; podían participar por Teletotal sin salir de sus casas. El Teletotal permitía que durante las asambleas uno pareciera estar escuchando atentamente, cuando en realidad estaba en su sillón, dormitando o atendiendo distraídamente al debate. Se lo podía ver en la conferencia cuando en realidad estaba en su casa, tomando café o leyendo el periódico. Siendo así las cosas, todo el mundo prefería participar de las reuniones por Teletotal antes que ir a sentarse en una sala, de modo que hubo que diseñar computadoras para que sintetizaran las reuniones. Cada uno transmitía imagen y sonido por Teletotal a la computadora central, donde se combinaban con una imagen estándar de la sala de reunión almacenada en su memoria. De este modo, todos tenían la impresión de hallarse en la misma sala, aunque estuvieran en el otro extremo de la Tierra o hasta en una nave espacial.
Más difícil fue crear el ambiente propicio para los almuerzos de negocios, pero los genios de las computadoras supieron resolver el problema. Con Teletotal, los lugares de reunión se volvieron innecesarios. También fue posible eliminar las oficinas, porque el personal trabajaba cómodamente en su casa y su aporte se sintetizaba por Teletotal.
Las tiendas se volvieron superfluas, puesto que uno podía examinar los productos sin moverse de casa. Todo el catálogo ocupaba unas cuatro pulgadas cúbicas de espacio en la unidad de almacenamiento de la computadora. Si uno quería comprar algo en una tienda sintetizada, presionaba el botón de compra del Teletotal. Al rato, un sonido agudo anunciaba la llegada de un transporte guiado por rayo láser que le entregaba la mercadería. A la factura se la cargaba a la computadora central de finanzas y distribución.
En cuanto el Teletotal se generalizó, la gente descubrió que ya no necesitaba vivir en la ciudad y viajar todos los días al trabajo. Prefirieron mudarse a una encantadora ciudad-jardín, a un pueblo chico o vivir en medio de un paisaje de rara belleza. Desde allí harían su trabajo oficinesco y no dejarían de conocer gente simpática por Teletotal. Las grandes ciudades se empezaron a reducir, lo cual resolvió el problema del tránsito. Los edificios de oficinas de la ciudad quedaron vacíos y las tiendas desiertas, pero nunca más volvió a haber escasez de viviendas. (…)
El Teletotal también se fabricaba en miniatura. Eso era el Minitotal, que no tardó en reemplazar al antiguo reloj de pulsera. El Minitotal estaba conectado con una red de estaciones de radio y podía sintonizar a cualquiera de ellas; su pantalla expandible proporcionaba imágenes de televisión. Puesto que en cualquier momento era posible saber la hora, hizo que desapareciera el reloj de pulsera. Minitotal estaba equipado con un práctico dispositivo que permitía desconectarse para no recibir molestas llamadas telefónicas, pero mantenía un enlace de emergencia con la radio más cercana, para que uno pudiese ser rescatado en una emergencia o recibir mensajes importantes.
Reestructuración de universidades y escuelas
Con el creciente desarrollo de las computadoras y la producción masiva de Teletotales, fue posible emprender una reorganización radical de la sociedad, que empezó con la abolición de escuelas y universidades. Los profesores grababan sus clases en cinta y se las transmitían a los estudiantes por Teletotal. Los exámenes se tomaban del mismo modo: las computadoras hacían las preguntas y los candidatos respondían presionando los botones correspondientes. Los informes venían en tarjetas perforadas que emitía el Teletotal. Las copias se guardaban en la unidad de memoria del registro censal central, que se activaba ante todo lo que era procesamiento de datos. Los trabajos de laboratorio estaban completamente automatizados y los estudiantes los controlaban por Teletotal. De este modo, las grandes y costosas universidades pudieron ser reemplazadas por unas pocas máquinas de datos centrales y fue posible prescindir de profesores y tutores.
Resolver los problemas escolares tampoco costó demasiado. A los maestros se los reemplazó por máquinas de enseñanza, porque los canales especiales de Teletotal permitían transmitir la instrucción directamente al hogar. Los edificios escolares se volvieron innecesarios y los problemas de disciplina escolar desaparecieron por completo.
De este modo crecieron las oportunidades de adquirir conocimientos. Ahora uno podía recibir instrucción de cualquier nivel sobre el tema que eligiera. Las crecientes demandas que recibía el departamento de educación obligaron a incorporar más máquinas de procesamiento de datos y acrecentar el personal dedicado a programar y organizar la instrucción. Eso evitó el desempleo de los maestros: algunos de ellos se convirtieron en organizadores y programadores, mientras que el resto se dedicaba al mantenimiento de la maquinaria de enseñanza. (…)
Los alumnos ahora podían adquirir estrictamente las habilidades que deseaban, porque disponían del conocimiento almacenado en las gigantescas unidades de memoria. Todo el aprendizaje acumulado por el hombre y por la máquina de datos era ahora accesible a cualquier escolar gracias al Teletotal. Los estudiantes eran libres de elegir: ya no pretendían abarcarlo todo y no necesitaban recargar sus cerebros con ningún tema que consideraran superfluo. De hecho, si así lo deseaban podían renunciar a su derecho al aprendizaje. (…)
Estas reformas educativas ayudaron a democratizar la sociedad. Desde el momento en que el conocimiento universal almacenado en las computadoras era accesible a todos, se cerró la brecha entre los que sabían y los que no sabían. El esnobismo intelectual desapareció, porque el Teletotal permitía que todos accedieran a las vastas fuentes del saber, y era absolutamente innecesario almacenar sabiduría en el cerebro humano.
Este texto se escribió en 1966, quince años antes de que apareciera la primera computadora personal y veinticuatro años antes del nacimiento de Internet, cuando aún faltaban siete para que apareciera el teléfono móvil.
